En la historia – y aquí me refiero no sólo a la historia de las civilizaciones humanas, ni solamente a la historia del género humano desde sus orígenes, sino a la historia de la vida terrestre, así como nuestro planeta y el universo en el cual se ubica; y, para desplazarnos hacia otro extremo, a la historia de cada uno de nosotros, los individuos humanos – en la historia en su sentido más amplio, entonces, han ocurrido largos períodos en los cuales no pasaba mucho, largas extensiones de tiempo durante las cuales ocurrían cosas, pero al parecer sin mayor trascendencia. Sin duda hubo cambios a lo largo de estos períodos, pero eran de índole gradual y de alcance más bien limitado.
Sin embargo, también ocurren períodos en que todo parece cambiar. Períodos durante los cuales aparecen muchas cosas nuevas y desaparecen viejas. Los cambios pueden ser catastróficos; en algunos casos, son épocas de caos, de incertidumbre. Son los momentos clave, trascendentales, en los cuales las cosas parecen tomar un rumbo distinto al anterior. Algunos de estos momentos y períodos de transformación han sido llamados “revoluciones”: la Francesa, la Industrial, la Neolítica. Son los momentos que separan el después de un antes.
Así son los ciclos de la vida, alternancias de quietud y transformación[i].
Da la impresión de que en la actualidad estamos viviendo una época de grandes cambios. Políticamente, hubo recientemente cambios grandes en varios países en el norte de África y el Oriente Medio, y también en países del occidente tales como los Estados Unidos, bajo el presidente Trump, y el Reino Unido, con el Brexit. Hasta la España parece estar en el ojo del huracán en cuanto a cambios políticos se refiere. Pero los cambios actuales no se limitan a lo político: también se están dando en el ámbito económico y de nuestra vida cotidiana. Pensemos cómo nos estamos apoyando en nuestros teléfonos móviles para organizarnos y simplificarnos la vida, y ampliar nuestros horizontes. ¿Podemos llamar a algunos de estos cambios revoluciones?
En el futuro, tal vez nos referiremos a la Primavera Árabe como una revolución, o tal vez no. Asimismo, tal vez hablaremos de la “revolución de las redes sociales”, o la “revolución de blockchain y las criptomonedas”.
Pero, ¿qué es una revolución? Volvámonos por un momento revolucionarios e indaguemos los acontecimientos transcendentales de nuestros tiempos y el pasado. ¿Qué tipos de revoluciones hubo? ¿Cómo se desarrollaron? ¿Qué nos dejaron?
Definición
El historiador estadounidense Crane Brinton (1898-1968) observa, en las primeras páginas de su obra más conocida, The anatomy of revolution[ii], que la palabra “revolución” es una de aquellas palabras que se utilizan para denotar un espectro amplio de fenómenos: en todos los ámbitos de la vida humana – política, social, tecnológica, industrial, la moda, el pensamiento – parecen ocurrir revoluciones. Inclusive, la palabra se utiliza en un sentido tan amplio que a veces implica poco más que algún cambio repentino o llamativo. Lo que sí es característico de la palabra, es la carga emotiva que tiene.
Una definición de la palabra “revolución” que refleja esta amplitud de significado es la que da el autor hispano-boliviano Jesús Gil Benítez[iii]:
“Revolución es el cambio o transformación radical y profunda respecto al pasado inmediato. Se puede producir en varios ámbitos al mismo tiempo, tales como económicos, culturales, religiosos, políticos, sociales, militares, etc. Los cambios revolucionarios, además de radicales y profundos, deben sobre todo traer consecuencias trascendentales, han de percibirse como súbitos y violentos, como una ruptura del orden establecido o una discontinuidad evidente con el estado anterior de las cosas, que afecte de forma decisiva a las estructuras. Si no es así, debería hablarse mejor de una evolución, de una transición o de una crisis. Si lo que falta es su carácter trascendental, debería hablarse mejor de una revuelta.”
Orígenes
En la entrega del 19 octubre 2014 (Evolución y revolución: orígenes y significado) ya se habló del origen de la palabra “revolución”. Vimos cómo esta palabra tiene su origen en el verbo latín revolvere, ‘volver a girar’. En la astronomía medieval se utilizó el término “revoluciones” en el sentido de las vueltas que da un cuerpo celestial. Fue al inicio del siglo XVII que, al lado de este significado, surgiera un nuevo significado, de algún cambio trascendental en general, tal como una “revolución espiritual”, una “revolución de los gustos”, o una “revolución científica”.
A esto se puede añadir que este cambio de significado se debió en gran medida al astrónomo polaco Copérnico (1473-1543), cuya obra De Revolutionibus Orbium Coelestium (“Sobre las revoluciones de los cuerpos celestiales”) causó una verdadera revolución científica al plantear que la tierra, lejos de ser el centro del universo como se pensaba anteriormente, no es sino uno de varios planetas que circulan alrededor del sol. De aquí, la palabra “revolución” pasó del ámbito astronómico a tener un significado más amplio, de un cambio abrupto en el orden social. La palabra se estaba utilizando ya comúnmente cuando, en 1688, se aplicó por primera vez a lo político, cuando la sustitución del rey Jacobo II de Inglaterra por Guillermo III se llamó la Revolución Gloriosa (Glorious Revolution)[iv].
Algunas revoluciones son políticas, otras no
En la historiografía se habla generalmente de tres tipos de revoluciones[v]:
- Revolución política. La revolución de este tipo más emblemática sigue siendo la Revolución Francesa, que empezó en 1789, pero otra revolución famosa es obviamente la rusa (ver figura).
- Revolución social. Las “revoluciones” de las cuales estoy hablando en mi blog son principalmente del tipo social: la revolución agraria medieval (ver la próxima entrega de este blog) y la revolución neolítica (ver figura), a la cual dedicaremos pronto algunas entregas. Otra revolución social es la burguesa: la sustitución, desde la época de la Ilustración, de la nobleza y el clero por la burguesía como clase dominante. Este tipo de revoluciones puede durar hasta cientos de años, pero aún así pudieran ser catalogadas como revoluciones por su impacto sobre la sociedad.
- Revolución económica. La revolución más conocida de este tipo es obviamente la Revolución Industrial del Siglo XIX (ver figura), pero se puede aseverar que hoy día estamos experimentando otra revolución económica: una tecnológica, caracterizada por las telecomunicaciones, los medios electrónicos, la digitalización, etc. Estas revoluciones pueden durar decenas de años.

Pero también se habla de revoluciones en otros ámbitos: de la ideología (revolución ideológica), de la ciencia (revolución científica), o del arte (revolución artística). El término revolución positiva fue creado por el psicólogo maltés Edward de Bono, cuando propuso una revolución en la que no existen enemigos, que debe servir para mejorar las cosas de manera constructiva y enfocada hacia los valores humanos[vi].
Tipos de revolución política
Tal vez lo más comúnmente, la palabra “revolución” se emplea para denotar un cambio en las instituciones sociopolíticas. El sociólogo estadounidense Jeff Goodwin[vii] da dos definiciones de una revolución. Una amplia, donde la revolución es “cualquier caso en el cual un Estado o un régimen político es derrocado y transformado por un movimiento popular de una manera irregular, extraconstitucional y/o violenta” y otra más específica, según la cual «Revoluciones implican no sólo la movilización de masas y un cambio de régimen, sino también un cambio social, económico y/o cultural más o menos rápido y fundamental, durante o poco después de la lucha por el poder del Estado”.
Para el sociólogo y politólogo estadounidense Jack Goldstone[viii] es más importante el esfuerzo que el éxito de la revolución, y la define como “un esfuerzo para transformar las instituciones políticas y las justificaciones de la autoridad política en la sociedad, acompañada de la movilización de masas formales o informales y acciones no institucionalizadas que atentan contra las autoridades”. Pero generalmente las definiciones de “revolución” indican que debe darse un cambio de gobierno para que una revuelta puede ser considerada una revolución.
Crane Brinton[ix], por su lado, plantea que la revolución “típica” es la llevada a cabo en el nombre de “la libertad” por una mayoría contra una minoría privilegiada, y que tenga éxito, es decir, que los revolucionarios se convierten en los nuevos gobernantes. Sin embargo, Brinton considera que algo parecido a una sociología de las revoluciones completa tendría que tener en cuenta otros tipos de revolución, y especialmente estos tres: la revolución iniciada por los autoritarios, las oligarquías, o los conservadores (es decir, una revolución “derechista”), la revolución territorial-nacionalista (una lucha por la independencia, tal como la de los Estados Unidos), y la revolución fallida. Estas parecen revoluciones, pero en el sentido estricto de la palabra (o sea, en el sentido de la definición de Goodwin citada arriba) no lo son.
Con el tiempo, muchas otras definiciones de este fenómeno han sido formuladas, ya que después de estudiar las revoluciones famosas, más que todo las europeas, los investigadores empezaron a estudiar revoluciones en otros países y otras situaciones. Además, las revoluciones modernas parecen ser distintas a las “clásicas”: las de Irán y Nicaragua de 1979, la de 1986 en las Filipinas y la caída del comunismo en Europa en el otoño de 1989 han visto a coaliciones multi-clase derrocar a regímenes aparentemente poderosos en medio de manifestaciones populares y huelgas de masas en revoluciones no violentas[x].
Mientras que las revoluciones abarcan eventos que van desde estas revoluciones relativamente pacíficas hasta revoluciones violentas tales como la islámica en Afganistán, quedan excluidos del concepto de revolución los golpes de estado, las guerras civiles, las revueltas y rebeliones que no pretenden transformar las instituciones o la justificación de la autoridad (por ejemplo, la Guerra Civil Americana), así como la transición pacífica a la democracia a través de acuerdos institucionales y/o elecciones libres, tal como ocurrió en España después de la muerte de Francisco Franco[xi].
Algunas “revoluciones” fueron lanzadas por los mismos gobernantes de un país, no por el pueblo: por ejemplo la Revolución Cultural en la China de Mao Zedong (Mao Tse-Tung), y la Revolución Bolivariana en la Venezuela de Hugo Chávez. Estas tampoco se pueden llamar revoluciones según la definición de Goodwin, mientras según la de Brinton pudieran ser catalogadas como revoluciones iniciadas por los autoritarios. Por otra parte, la llegada al poder de Fidel Castro en Cuba sí puede ser considerada como una revolución clásica.

Revoluciones institucionales, permanentes e integradoras
Además de las revoluciones ya mencionadas, se está utilizando la palabra “revolución” también en otros sentidos sociopolíticos. He aquí tres ejemplos.
En México, a raíz de la Revolución Mexicana (una época convulsionada de levantamientos, golpes de estado y luchas internas, que duró desde 1910 hasta finales de esa década), nació en 1928 el Partido Nacional Revolucionario, que llegó al poder en 1929 y lo mantuvo hasta el año 2000. En 1946 se cambió el nombre del partido en “Partido Revolucionario Institucional” (PRI)[xii], nombre que a primera vista suena algo contradictorio, pero que – se supone – sirvió para resaltar el carácter revolucionario del partido en tiempos que justamente estaba perdiendo ese carácter, a los ojos de muchos.
El concepto de la revolución permanente fue desarrollado por una persona conectada con el mismo México: el revolucionario bolchevique y teórico marxista Lyev Trotskiy (en castellano, León Trotski; 1879-1940), quien – era un fuerte opositor de Stalin – se exilió en México y fue asesinado allí por un agente estalinista[xiii]. El término “revolución permanente” fue usado primero por Karl Marx y Friedrich Engels, pero fue Trotski quien lo desarrollo en más detalle. Trotski publicó su teoría de la revolución permanente en 1930, en su libro homónimo[xiv]. Según la concepción trotskista de la Revolución Permanente, la burguesía contemporánea de los países atrasados es incapaz de llevar a cabo la revolución democrática burguesa (que, según el marxismo, es el primer paso hacia la revolución socialista), debido al insuficiente desarrollo capitalista. Por tanto, es el proletariado el que debe encabezar la nación hacia la revolución. Además, la revolución no puede limitarse a una nación concreta, sino que debe ser internacionalizada porque sólo sobrevivirá si triunfa en los países más avanzados[xv]. En la realidad, Trotski no explica bien por qué tendría que ser permanente esta revolución; tal vez, un epíteto tipo “de alcance amplio” sería más adecuado que la palabra “permanente”.
El término “revolución integradora” está conectado con el nombre de Clifford Geertz (1926-2006), uno de los más importantes antropólogos estadounidenses del siglo pasado. En su ensayo con el mismo nombre[xvi], describe cómo, después de lograr su independencia, distintos países (India, Malasia, Nigeria, Líbano y otros) han intentado, con más o menos éxito, integrar dentro de la nueva nación a las distintas etnias que viven en su territorio. Este proceso, generalmente difícil y marcado por tensiones y luchas internas, es lo que Geertz llamó la revolución integradora.
Metáforas y marcos conceptuales
Para el estudio de las revoluciones, varios esquemas conceptuales y metáforas fueron desarrollados a fin de aclarar las distintas fases de las mismas. Brinton[xvii] menciona las siguientes:
- Tempestad. Esta es una metáfora clara: al principio hay rumores distantes, nubes oscuras, la tensa calma antes del estallido, todo esto correspondiendo a las “causas” de la revolución. Luego viene la aparición repentina del viento y la lluvia: los inicios de la revolución misma. Sigue el clímax espantoso, con la violencia completa de viento, lluvia, truenos y relámpagos: la época del terror. Por fin vuelve gradualmente la calma, los cielos se aclaran, y el sol brilla de nuevo en los días ordenados de la restauración.
- Equilibrio. El esquema conceptual de un sistema social en equilibrio ha sido tomado de las ciencias naturales. Una sociedad en perfecto equilibrio podría definirse como una sociedad cuyos miembros tienen todo lo que pudieran desear y se encuentran en un estado de felicidad absoluta. Es evidente que una sociedad humana sólo puede alcanzar un equilibrio imperfecto: una condición en la que los deseos y hábitos diversos y opuestos de los individuos y grupos de personas están balanceados. Cuando surgen nuevos deseos, o cuando viejos deseos se fortalecen, o al cambiar las condiciones externas, o si las instituciones no cambian a la par con la sociedad, surge un desequilibrio, y puede estallar una revolución. Un sistema social en desequilibrio tiene la tendencia de volver, después de un período de inestabilidad, a las condiciones antiguas, y esto ayuda a explicar por qué las revoluciones no salen del todo como los revolucionarios desean. Las condiciones antiguas tienden a volver a establecerse y producir lo que en la historia se conoce como la reacción o la restauración.
De los sistemas fuera de equilibrio hemos hablado en una entrega anterior de este blog, la del 19 diciembre 2015 (Las ciencias y el cambio: Newton como metáfora). En aquella entrega se mencionó la analogía del péndulo. En la física, el péndulo es un sistema compuesto por una cuerda que cuelga de un punto fijo y puede oscilar libremente, con una masa atada a su extremo inferior. Un péndulo en posición vertical, en descanso, representa una condición de equilibrio, mientras si desplazamos la masa del péndulo hacia un lado, el péndulo ya no está en equilibrio: tan pronto como soltaremos la masa, el péndulo empezará a oscilar, moviéndose de un lado a otro. Así lo hace una sociedad en desequilibrio: al desatarse la revolución, se moverá de un desequilibrio a otro, para al final volver a una condición de equilibrio.
En el caso de la Revolución Francesa (ver la imagen en el encabezado de esta entrega), el péndulo dio varias oscilaciones:
- Final del siglo XVIII: situación inicial: problemas económicos y hambruna bajo el rey Luís XVI.
- 1789: empieza la Revolución Francesa. Es la reacción del pueblo francés: el péndulo da su primera media oscilación. Inicialmente existe cierta democracia (la Primera República), pero pronto arranca el período del Terror (1793-1794) bajo el liderazgo de Robespierre y su guillotina, y empiezan tiempos de inestabilidad.
- 1799: golpe de estado del general Napoleón Bonaparte, con el fin de volver a la estabilidad. Napoleón inicialmente está contento del título republicano de Cónsul, pero en 1804 se autoproclama Emperador. Conquista grandes partes de Europa.
- 1815: Derrota definitiva de Napoleón en la batalla de Waterloo. Las potencias europeas reaccionaron contra el imperialismo francés, y el péndulo dio otra media oscilación. Se restaura la monarquía en Francia, bajo Luís XVIII. El péndulo vuelve a su posición inicial.
- Fiebre. De acuerdo con este esquema conceptual, las revoluciones pueden ser consideradas como una especie de fiebre. En la sociedad, durante los años antes del estallido de la revolución, se encontrarán signos de la alteración que viene. Estos son signos prodrómicos, indicaciones para el observador clínico que una enfermedad está en camino, pero aún no suficientemente desarrollada para ser enfermedad. Entonces llega un momento en el cual los síntomas sí aparecen, cuando podemos decir que la fiebre de la revolución ha comenzado. Esta empeora, no con regularidad, sino con avances y retrocesos, y culmina en una crisis, con frecuencia acompañada de delirio, el estado de la revolución más violenta, la época del Terror. Después de la crisis viene un período de recuperación, por lo general marcado por algunas recaídas. Por último, la fiebre disminuye, y el paciente vuelve en sí, tal vez en algún aspecto realmente fortalecido por la experiencia, inmunizado por lo menos por un tiempo de un ataque similar, pero ciertamente no en su totalidad un hombre nuevo. El paralelo va hasta el final, ya que las sociedades que experimentan el ciclo completo de la revolución salen, quizás, en algunos respectos fortalecidos de ella, pero de ninguna manera renovadas totalmente.
- Reacción química. A estos esquemas conceptuales y metáforas mencionados por Brinton, se pudiera añadir una metáfora más. Tal como se planteó en la entrega del 20 mayo 2017 (La energía del cambio), las reacciones químicas (específicamente, las reacciones exotérmicas) pueden servir como analogía para el cambio en la sociedad. Este tipo de reacción causa, en el sistema químico, una reducción de la energía, o sea la temperatura. En nuestra analogía, la sociedad humana funciona de manera parecida a un sistema químico: intenta reducir su “temperatura”. Esta “temperatura interna” de una sociedad equivale a la suma de las tensiones dentro de la misma. Una sociedad estable, sin mayores tensiones, sin opresión, tiene una temperatura interna baja, y sociedades con más tensiones, tienen temperaturas internas altas.
Al considerar la analogía con una reacción química exotérmica, observamos que, así como una reacción química implica una reducción de la energía, la sociedad tiende a cambiar de tal manera que se reduzca la temperatura interna. Pero hay un inconveniente importante: el gobierno o los grupos en el poder, especialmente en países poco libres, harán todo lo posible para impedir el cambio. Esta barrera inhibidora del cambio corresponde con la energía de activación de la reacción química. En el caso de una sociedad democrática, la barrera inhibidora es baja, y el cambio se puede dar de manera pacífica, dentro del marco legal. En el caso de un gobierno más dictatorial, por otro lado, la barrera inhibidora es alta. Para que la sociedad pueda cruzar la barrera inhibidora del cambio, es preciso que aumenten las tensiones internas, mediante protestas o acciones subversivas en contra del régimen, las cuales obviamente el régimen reprimirá duramente, lo que a su vez causará más acciones contra el régimen, etcétera, hasta que las tensiones (la temperatura interna) sean tan altas que una chispa relativamente pequeña pueda ser suficiente para provocar una conflagración – la revolución – seguida por la caída del régimen y la instauración de otro gobierno.
A veces, el cambio de gobierno no es tan exitoso y el nuevo gobierno resulta ser igual de ineficiente, o peor que, el anterior. La temperatura interna de la sociedad es más alta después del cambio de régimen que antes. Un ejemplo de esto se dio en la Revolución Francesa, cuando el reino de Luís XV fue reemplazado por la dictadura de Robespierre y la época del Terror. En este caso fueron necesarios dos cambios de gobierno más para llegar a unas condiciones de baja temperatura interna.

De la revolución al hito
No todas las revoluciones son abruptas, ni violentas. De hecho, la palabra “revolución” no implica que el cambio debe estar necesariamente acompañado por violencia. Pero no por eso es lícito utilizar la palabra “revolución” para cualquier cambio trascendental. Por ejemplo, si queremos resaltar que la revolución agrícola medieval (ver la próxima entrega) no tiene nada que ver con la Revolución Francesa, pudiéramos utilizar la palabra “transformación” para describir los cambios en la agricultura de la Edad Media.
Probablemente es subjetivo el uso del término “revolución” en un contexto determinado. Si el cambio que se desea describir es algo emocionalmente impactante, si afectó la vida de mucha gente, este se pudiera llamar una revolución. Si, por otro lado, el cambio bajo consideración carece de tal carga emocional, quizás sea mejor utilizar un término más neutro. El historiador Peter Turchin, por ejemplo, utiliza el término “época de discordia” (age of discord) para describir tiempos tumultuosos de cambios en una sociedad[xviii].
Algunos autores han utilizado términos tomados de la termodinámica y la física, tales como “transición de fase” o “punto crítico”. En la geología del petróleo, se habla del “momento crítico”, que se refiere al momento en que se empieza a formar una acumulación de petróleo o gas en el subsuelo. Se pudiera llamar “períodos críticos” a este tipo de cambios importantes. Sin embargo, la palabra “crítico” sugiere la toma de una decisión (ver mi entrega del 24 diciembre 2014, Crisis y oportunidad), y en muchos casos los cambios, por revolucionarios que sean, no implican algún tipo de decisión consciente.
La expresión “transición de fase” ha sido utilizada, implícita o explícitamente, por varios autores para referirse a cambios repentinos: por ejemplo René Thom en su teoría “catastrófica” de cambios sociales, Malcolm Gladwell con su concepto de un tipping point en tendencias, normas y modas, e inclusive Thomas Kuhn, el filósofo de la ciencia, cuando habló de cambios de paradigma en la evolución de las ciencias[xix]. Pero el término “transición de fase” se refiere a cambios fundamentales en la organización de la materia, y no da la impresión que se hayan producido en el ámbito humano muchos cambios, por repentinos y dramáticos que fueran, que hayan afectado de manera tan profunda el tejido de la humanidad a nivel global.
Por lo tanto, se propone utilizar otro término: hablaremos de “hitos históricos”. ¿Cuáles son estos hitos? Son momentos importantes en la historia y prehistoria humana, pero también en la historia de la evolución de la vida en la tierra. Pueden ser acontecimientos muy recientes (tal como la aparición de las redes sociales) o muy antiguos (tal como la aparición del oxígeno en la atmósfera terrestre). En entregas venideras veremos algunos de tales hitos.
Es poco práctico intentar recopilar una lista exhaustiva de acontecimientos que se pueden considerar hitos, pero pudiéramos formarnos una idea de cómo luciría una lista semejante. Probablemente tendría una característica interesante: consistiría principalmente de acontecimientos relativamente recientes, con pocos acontecimientos antiguos. Esto es, en parte, el conocido efecto telescópico, que nos sugiere que ocurren más cambios en los tiempos en los cuales nos toca vivir que en aquellos de nuestros antepasados lejanos. Pero, aparte de esto, parece ser verdad que, por ejemplo en el ámbito de la tecnología, los tiempos entre grandes innovaciones se han acortado considerablemente. Si entre las introducciones de la máquina a vapor, el tren y el automóvil pasaron decenas de años, los hitos tecnológicos del siglo XX se subsiguieron en un ritmo acelerado: entre la masificación del teléfono, la radio, la televisión, el ordenador, el internet, la telefonía móvil, etcétera, trascurrieron cada vez menos años.
Justamente esta frecuencia tan alta de la introducción de nuevas tecnologías hace pensar que tal vez deberíamos dejar de considerar a cada introducción, por trascendental que sea, como un hito. Probablemente llegará, en un futuro tal vez no tan lejano, un momento en el cual el ritmo de los avances tecnológicos bajará, y los que vivirán en aquel entonces posiblemente considerarán los actuales tiempos de innovación tecnológica como un solo período clave, un solo hito, y lo llamarán, ¿apostamos?, la Revolución Tecnológica.
Esta entrega es una versión revisada de dos entregas que publiqué en mi blog, ahora cerrado, “Los tiempos del cambio”.
Nota: la foto en el encabezado de esta entrega muestra un detalle del cuadro “El Triunfo de Marat” (un episodio de la Revolución Francesa), por Louis-Léopold Boilly (1761–1845). Crédito: akg-images / Erich Lessing. Fuente: https://www.akg-images.fr/archive/Le-Triomphe-de-Marat-2UMDHUR5ZIL5.html.
[i] Ver la entrega del 16 julio 2017 (El ritmo de la evolución) acerca de cómo la evolución también parece ocurrir de manera episódica.
[ii] Brinton, C., 1938/1965. The anatomy of revolution. Vintage Books, New York.
[iii] Gil Benítez, J., 2014. Nueva revolución social. Lulu Press. ISBN 9781326124977. Pág. 187.
[iv] Ver: https://en.wikipedia.org/wiki/Revolution.
[v] Ver: https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n.
[vi] Ver: https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_de_Bono.
[vii] Goodwin, J., 2001. No Other Way Out: States and Revolutionary Movements, 1945-1991. Cambridge University Press.
[viii] Goldstone, J., 2001. Towards a Fourth Generation of Revolutionary Theory. Annual Review of Political Science, 4, 139-87.
[ix] Brinton, 1938/1965. Ver nota 2; pág. 21.
[x] Ver nota 4.
[xi] Ver nota 4.
[xii] Ver: http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Revolucionario_Institucional.
[xiii] Ver: https://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_Trotski.
[xiv] “La revolución permanente.” Publicado, en ruso, en 1930 (en Berlín), traducido al inglés en 1931. Ver: http://www.marxists.org/archive/trotsky/1931/tpr/pr10.htm.
[xv] Ver: http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_permanente.
[xvi] Geertz, C., 1973/2000. The integrative revolution: Primordial sentiments and civil politics in the new states. En: C. Geertz, The interpretation of cultures; cap. 10. Basic Books, New York.
[xvii] Brinton, 1938/1965. Ver nota 2; pág. 15-18.
[xviii] Turchin, P., 2016. Ages of discord. A structural-demographic analysis of American history. Beresta Books, Chaplin, Connecticut, Estados Unidos.
[xix] Ball, Ph., 2004. Critical mass. How one thing leads to another. Arrow Books, Londres. Pág. 101.
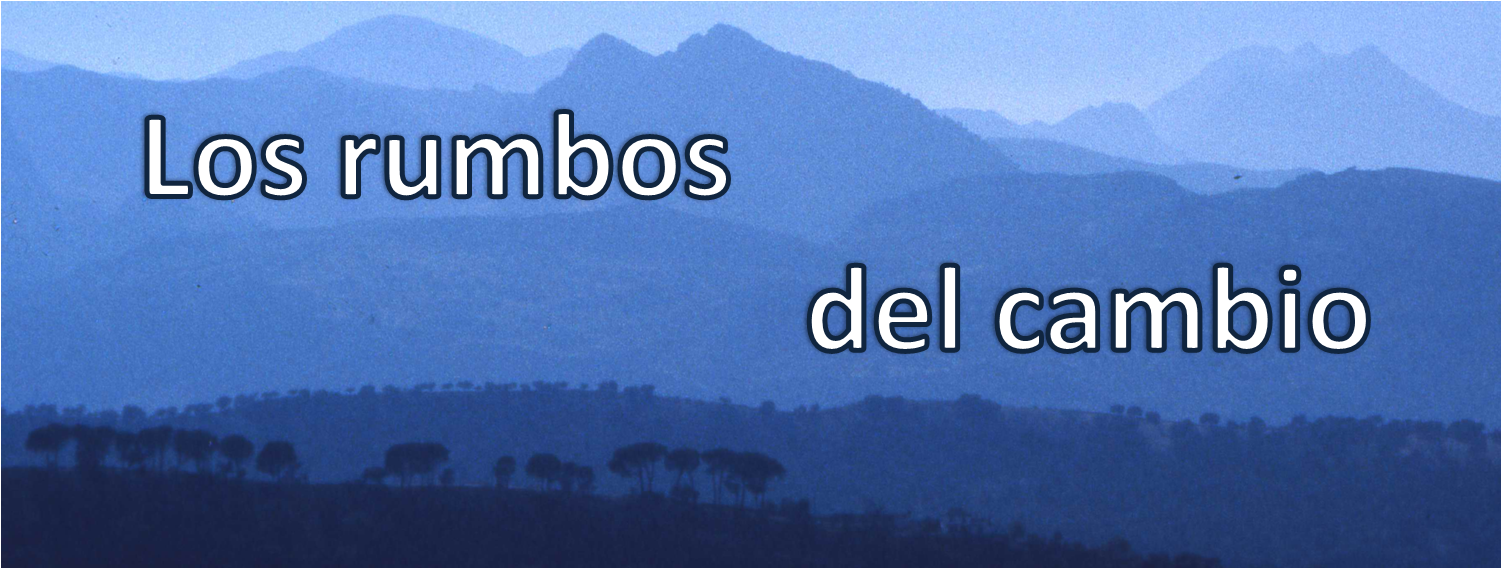
Un comentario en “Revoluciones por doquier”