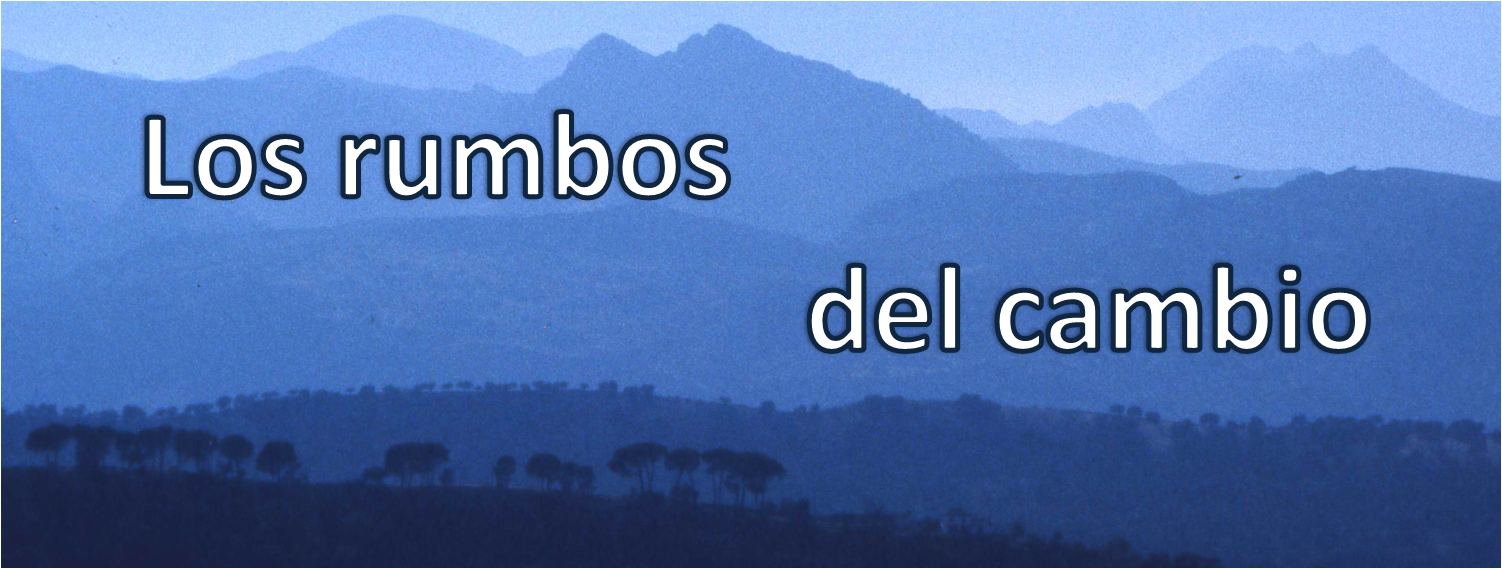Los antepasados de todos nosotros eran migrantes. Nuestra especie, Homo sapiens, nació en algún lugar de África oriental, hace unos 200.000 años. Después de un inicio poco espectacular, varios grupos de humanos dejaron ese continente y empezaron un viaje largo: la colonización de todos los continentes habitables. De la salida de África hablamos en el post anterior. Veamos ahora cómo, una vez salidos desde África, los humanos consiguieron conquistar los demás continentes, reemplazando de paso a las especies más arcaicas de Homo que allí vivían.
Las dos hipótesis
En el post anterior ya se mencionó que hay dos hipótesis distintas en cuanto a la época de la salida desde África: una, apoyada por la mayoría de los investigadores, especialmente los genetistas, que considera que esta salida ocurrió relativamente recientemente, hace unos 60.000 años; y otra, apoyada por una minoría de los investigadores, más que todo arqueólogos, que plantea que la salida ocurrió antes, tal vez hace 130.000 años. Informalmente, se conocen a las dos hipótesis como “post-Toba” y “pre-Toba”, respectivamente[i], en alusión a la mega-erupción del volcán Toba, ocurrida hace 74.000 años y de la cual hablamos en el post anterior.
El asunto de la edad de la salida de África pudiera parecer de poca relevancia, pero en la realidad tiene implicaciones bastante importantes. Si nuestros ancestros salieron hace 60.000 años, lo hicieron como humanos ya modernos, con herramientas avanzadas, una cultura moderna, y desarrollados mentalmente (ver mi post del 13 junio 2015); pero si salieron hace 130.000 años, carecían de este equipaje, y no tenían la capacidad de controlar su entorno de la misma manera que el Homo sapiens moderno.
Ambas hipótesis coinciden en que los humanos empezaron a salir de África a partir de hace unos 130.000 años, aprovechándose de un período de condiciones climatológicas húmedas. La salida puede haber ocurrido por el Sinaí, o por el estrecho entre el Cuerno de África y la península arábica, el Bab al-Mandab (ver el post anterior).
¿Cuán lejos entraron estos primeros emigrantes en Asia? Sabemos que llegaron al actual Israel y la península arábica. Pero, ¿hasta dónde llegaron? Es este el tema de la controversia arriba mencionada, entre la hipótesis “pre-Toba” y la “post-Toba”.
Veamos primero qué evidencia existe para la salida “pre-Toba”, o sea la hipótesis según la que los primeros humanos en salir de África, hace 130.000 años, colonizaron buena parte de este continente, hasta llegar a Australia. Os remito al mapa que acompaña este post, en el cual se indican los lugares y las posibles rutas de migración mencionados en el texto.
 La evidencia de una salida temprana consiste, en parte, de hallazgos de herramientas de piedra. En laIndia y Sri Lanka, por ejemplo, se han encontrado herramientas de piedra de hace 130.000-75.000 años, que se parecen más a las elaboradas por Homo sapiens que a las de los neandertales – aunque no se puede descartar que fueron producidas por alguna especie de Homo arcaica[ii]. Varios investigadores no ven indicios de la presencia de humanos modernos en la India hasta después de la erupción volcánica de Toba, hace 74.000 años[iii]. En general, son muy escasos los restos humanos fósiles, seguramente datados, en Asia[iv], de manera que no se puede decir con seguridad cuándo llegó nuestra especie a la India.
La evidencia de una salida temprana consiste, en parte, de hallazgos de herramientas de piedra. En laIndia y Sri Lanka, por ejemplo, se han encontrado herramientas de piedra de hace 130.000-75.000 años, que se parecen más a las elaboradas por Homo sapiens que a las de los neandertales – aunque no se puede descartar que fueron producidas por alguna especie de Homo arcaica[ii]. Varios investigadores no ven indicios de la presencia de humanos modernos en la India hasta después de la erupción volcánica de Toba, hace 74.000 años[iii]. En general, son muy escasos los restos humanos fósiles, seguramente datados, en Asia[iv], de manera que no se puede decir con seguridad cuándo llegó nuestra especie a la India.
La población del Lejano Oriente
Una salida desde África a partir de hace unos 130.000 años ayudaría a resolver la presencia, en la China de hace 100.000 años, de individuos con rasgos sugestivos de Homo sapiens.
La llegada de Homo sapiens al este asiático ha resultado ser un tema controvertido. En la cueva de Tianyuan, en la China, se encontraron dientes de sapiens modernos de hace 42.000-39.000 años[v]. Pero es posible que hubo una llegada de individuos de nuestra especie mucho tiempo antes.
En el sur de la China se hicieron varios hallazgos que apuntan a la posible presencia de nuestra especie por esos lares hace 100.000 a 110.000 años[vi]. En otras partes de la China se han encontrado, por ejemplo en las cuevas de Zhirendong (“cueva de Homo sapiens” en Chino[vii]), Huanglong[viii] y Lunadong[ix], y en el sitio norteño de Xujiyao[x], restos humanos de la misma edad, alrededor de 100.000 años, pero mostrando rasgos modernos combinados con rasgos de Homo erectus (Homo erectus es el representante de nuestro género, Homo, que vivía en Asia antes de la llegada de H. sapiens). Por ejemplo, en Zhirendong se encontró una mandíbula humana menos robusta que la de H. erectus, más bien liviana como la nuestra, pero con una forma parecida a la de H. erectus. ¿A qué se debe esta mezcla de rasgos?
Una hipótesis para explicar esto, es que los primeros H. sapiens llegaron desde África a la China hace 100.000 años, donde se mezclaron con los H. erectus que ya vivían en la zona desde hace cientos de miles de años[xi]. Esta hipótesis suena razonable, pero da origen a varias preguntas. Primero, sí se sabe que se dio una primera salida de H. sapiens desde África hace unos 130.000 años, cuando nuestros ancestros entraron en el Levante mediterráneo y en la península arábica (ver mi post anterior), pero no tenemos evidencia de que estos humanos se adentraran tanto en el continente asiático. Sin embargo, ausencia de evidencia no implica evidencia de ausencia. Segundo, genéticamente no existe evidencia de que los asiáticos actuales lleven consigo genes provenientes de H. erectus; pero, para poder decir algo más definitivo al respecto se necesitaría extraer material genético de algún fósil de H. erectus, y tal hazaña aun no ha sido posible. (Pero, el hombre de Denisova, relacionado a los neandertales, posiblemente tiene genes provenientes de otra especie de Homo[xii]. ¿Tal vez esa especie pudiera ser H. erectus?)
Hay otra hipótesis para explicar el aspecto moderno de los fósiles humanos de las cuevas chinas. La especie Homo erectus, que hace 1,8 millones de años ya se había asentado en Asia (en la actual Georgia[xiii]), se expandió a la largo y ancho de ese continente y no es de extrañar que al trascurrir el tiempo se desarrollaran variantes regionales de esa especie. El hombre de Pekín, por ejemplo, cuyos restos fueron hallados en 1927 en las afueras de la capital china, era un representante de una población aislada de erectus que, viviendo desde hace 770.000 años, o sea durante épocas de glaciaciones, estaba adaptada al frío[xiv]. Restos de Homo encontrados en la cueva de Longtan, también en China, y con una edad de 412.000 años, parecen pertenecer a una variante local de erectus[xv]. El hombre de Java, que vivía hasta hace unos 143.000 años en la actual Indonesia[xvi], también era un erectus pero más parecido al erectus original. Por lo tanto es posible que los restos humanos hallados en las cuevas chinas representan a una variante más ligera del H. erectus robusto (así como nuestra especie, H. sapiens, tiene un esqueleto más ligero que el de sus ancestros). Esta hipótesis proporciona la explicación más sencilla de los hallazgos chinos, pero es difícil de probar por la escasez de restos de Homo en el este de Asia[xvii].
Aparte de estos hallazgos cuya interpretación queda, por los momentos, controvertida, tenemos evidencias de que hace unos 60.000 años llegaron al este asiático los primeros Homo sapiens desde África. En Laos se encontraron un cráneo y una mandíbula con una edad de entre 63.000 y 46.000 años[xviii]. Restos de humanos modernos, probablemente con alguna mezcla con otra especie de Homo, y provenientes de la cueva de Callao (Filipinas), tienen una edad de 67.000 años[xix]. Y el hecho de que los restos humanos más antiguos encontrados en Australia datan de hace 50.000-60.000 años[xx], indica que la migración desde el sudeste asiático hacia aquel continente puede haber ocurrido hace alrededor de 60.000 años. Se estima que unos grupos de humanos de tal vez 1000-2000 personas en total alcanzaron las costas australianas, procedentes directamente desde África sin haberse mezclado con otras poblaciones, y quedando aislados prácticamente hasta la llegada de los hombres blancos en el siglo XVII, aunque con altibajos en el tamaño de la población[xxi].
¿Reemplazó Homo sapiens de una vez a todas las poblaciones de Homo arcaicos en el sureste asiático? Parece que no. En el suroeste de la China se encontraron restos fósiles de humanos de hace 14.000-11.000 años, que a pesar de su poca edad mantienen rasgos arcaicos[xxii]. Y en la isla indonesiana de Flores se encontró el cráneo de un individuo enano que probablemente representa una especie arcaica, Homo floresiensis, que sobrevivió en el interior de esa isla hasta, por lo menos, hace unos 18.000 años[xxiii].
La evidencia genética
La mayoría de los estudios genéticos ha dado como resultado que la salida desde África ocurrió hace unos 60.000 años[xxiv]. La historia parece estar clara: hubo una primera salida de humanos desde África hace unos 130.000 años, pero de estos primeros migrantes se perdió el rastro genético. La verdadera, gran salida ocurrió hace 60.000 años. Después de ese momento, los humanos colonizaron en marchas rápidas, y/o mediante travesías en barco, los demás continentes habitables[xxv]. Pero, ¿es correcta esta historia?
Una gran cantidad de estudios genéticos sustenta la historia. Por ejemplo, existe una variante genética, llamada el haplogrupo L3, que es común tanto en los africanos como los no africanos y cuya edad es de 70.000 años. Esto implica que cuando ocurrió la mutación genética que dio origen a este haplogrupo, hace 70.000 años, todavía no había ocurrido la separación genética entre los humanos que se quedaron en África y los que salieron. Por lo tanto, la salida desde África debe haber ocurrido después[xxvi].
Para explicar cómo se pudo haber poblado Australia tan rápido después de la salida de África (vimos arriba que la primera presencia de humanos en Australia data de hace 60.000-50.000 años), hubo que postular una vía rápida para la población de Australia, que se encontró en la forma de un grupo de humanos con barcos, que se desplazaron, generación tras generación, hacia el este bordeando las costas del sur y sureste asiático, hasta dar con Australia[xxvii]. No se han encontrado evidencias arqueológicas de esta migración marina, pero el nivel del mar en ese entonces era más bajo del actual (era una edad de hielo; mucha agua estaba atrapada en los glaciares que cubrían el norte de Eurasia y Norteamérica), y es posible que cualquier evidencia de campamentos de aquellos migrantes se encuentre ahora por debajo del mar[xxviii].
La capacidad de los humanos de navegar quedó comprobada por el hallazgo en la isla de Creta de herramientas de piedra de hace por lo menos 130.000 años (probablemente elaboradas por una especie anterior a la nuestra)[xxix]. Sin embargo, el tiempo disponible para llegar a Australia era poco, si se considera que la salida desde África ocurrió hace tal vez 60.000 años, y que hace 50.000 años los humanos ya se habían asentado en Australia.
Además, esta posible vía rápida marina no explica la presencia de restos fósiles de humanos modernos en varias partes de Asia, anteriores a esta fecha (ver arriba). ¿Cómo se pudiera reconciliar la evidencia genética con la arqueológica?
Paradoja de edades
Una manera de abordar la discrepancia entre las fechas arqueológicas y las genéticas ha sido el cuestionamiento de los datos – los genéticos tanto como los arqueológicos. Arriba vimos ya algunas de las incertidumbres que rodean ciertos hallazgos fósiles. Veamos ahora cuáles son las incertidumbres genéticas.
Algunos investigadores apuntaron a posibles errores en el reloj molecular utilizado para datar la salida desde África (lo que se data es el momento en el que se separaron las poblaciones no africanas de las africanas, suceso que se toma como el momento del éxodo).
Por ejemplo, la tasa de mutación del ADN humano pudiera ser más lenta de lo que se piensa. Tal como ya vimos en el post anterior, la tasa de mutación no es necesariamente constante: distintas especies pueden tener tasas de mutación diferentes, y lo mismo puede ocurrir en distintas partes del genoma de una misma especie, e inclusive es posible que la tasa de mutación varíe en el tiempo. Además de esto, existen dos distintos enfoques para determinar la tasa de mutación, que pueden dar resultados diferentes: por un lado, se puede determinar en poblaciones actuales cuántas diferencias genéticas hay entre los padres y los hijos, y determinar a partir de esta información el ritmo del reloj molecular (esto se llama el método directo); y por otro lado, se puede estimar, por ejemplo utilizando información arqueológica, cuándo vivió el ancestro común de dos individuos o poblaciones con genomas distintos, y calcular la tasa de mutación a partir de la edad del ancestro común y la cantidad de diferencias genéticas entre los dos individuos o poblaciones (este es el método indirecto) [xxx].
Tradicionalmente se ha estado utilizando el método indirecto, aplicado al ADNmt (el material genético de las mitocondrias, que son orgánulos en las células de los organismos); es de esta manera que se obtuvo la edad de 60.000 años para la salida desde África. Pero más recientemente se aplicó el método directo en el ADN nuclear (el material genético en el núcleo de las células), y se obtuvo una tasa de mutación dos veces más lenta, lo que resulta en edades dos veces mayores. Esto implica que el éxodo desde África puede haber ocurrido no hace 60.000, sino hace 120.000 años. Si esta tasa de mutación más lenta es la correcta, no hay contradicción entre los estudios arqueológicos y genéticos[xxxi].
Sin embargo, dataciones revisadas, basadas en información actualizada acerca de la tasa de mutación del ADNmt humano, colocan la salida desde África al poco tiempo después de hace 74.000 años, y otro estudio ubica el éxodo entre 95.000 y 62.000 años antes del presente; por lo tanto, si nos guiamos por el ADNmt, la paradoja aun no estaría resuelta[xxxii].
Cabe destacar que, aparte del hecho de que el reloj molecular es un reloj poco preciso y poco constante, ninguno de los dos métodos mencionados, ni el directo ni el indirecto, arroja resultados muy exactos. Dependen de varias suposiciones y estimaciones. Una de las principales suposiciones se refiere al intercambio genético entre dos poblaciones que se están separando: por ejemplo, si la población que salió de África se mantuvo en contacto con los que se quedaron en África, y hubo individuos que se fueron de un grupo a otro y se parearon con personas del otro grupo, el reloj genético indicaría para el éxodo de África una edad muy distinta que en el caso de que no hubiera ningún intercambio genético entre las dos poblaciones[xxxiii]. Las edades que proporcionan los estudios genéticos son las de la separación definitiva entre dos poblaciones; la salida puede haber empezado mucho tiempo antes[xxxiv]. Además, cuando se habla de una salida desde África, probablemente no se trata de un evento discreto, sino de una oleada con una duración de hasta miles de años.
También es posible que los modelos poblacionales que se utilizan en los modelos genéticos son demasiado simples. Un estudio de cráneos fósiles de los primeros humanos modernos, por ejemplo, sugiere que hubo múltiples poblaciones separadas en África y múltiples salidas desde ese continente, así que la realidad puede haber sido mucho más compleja de lo que suponen los modelos con una sola población y una sola salida desde África[xxxv].
¿Reconciliación?
Uno de los asuntos que han dificultado una reconciliación entre las evidencias genéticas (“post-Toba”) y las arqueológicas (“pre-Toba”) es que los estudios genéticos no encontraron ninguna evidencia para una divergencia de las poblaciones africanas y las no africanas más vieja que unos 70.000 años – lo que puso un límite máximo a la edad del éxodo desde África. Sin embargo, esto pudiera haber cambiado. Recientemente se han detectado rastros genéticos de lo que pudiera ser la primera salida desde África, hace 130.000 años.
Recientemente se propuso una posible solución para hacer coincidir toda la información disponible: se realizó un estudio genético de unas diez poblaciones actuales del noreste de África, el sur y sureste asiático, y de Australia[xxxvi]. Se determinaron cuantitativamente las diferencias genéticas y físicas (específicamente, la forma del cráneo) entre estas poblaciones. Después se consideraron cinco escenarios para la salida de los humanos desde África, diferentes entre sí por la época de la salida (tardía o temprana), por la ruta de migración a través de Asia (por la costa, tierra adentro, o ambos), y – en el caso de una migración por ambas rutas – el grado de interacción entre los humanos de las dos rutas. Para cada uno de estos escenarios se calcularon cuán grandes serían las diferencias genéticas y craneales. El escenario que, con creces, mejor replicó las diferencias actuales entre las diez poblaciones, resultó ser el escenario que contempla dos rutas por Asia, con salidas en épocas distintas, y con cierta interacción entre las dos rutas. Un segundo estudio, esta vez utilizando cráneos de más poblaciones humanas y considerando también varios cráneos fósiles, confirmó la validez de ese escenario[xxxvii].
Por lo tanto, la historia más probable de la salida de los humanos desde África parece ser la siguiente:
Ocurrieron no una, sino dos salidas desde África (algo que ya se había postulado anteriormente[xxxviii], pero que no se había podido corroborar genéticamente). La primera, que ocurrió hace tal vez 130.000 años, llevó a los humanos modernos hacia Australia, siguiendo una ruta (terrestre y/o costera) por el sur asiático[xxxix]. Aun hoy día, se pueden reconocer los descendientes de este grupo (por ejemplo los aborígines de Australia y los indígenas de Papúa Nueva Guinea) por sus rasgos craneales distintos a los de la gran mayoría de los asiáticos. Después, hace unos 50.000 años, ocurrió una salida de humanos modernos desde África hacia el centro y norte de Eurasia. Estos humanos poblaron no sólo Europa (donde llegaron, tal como veremos en un post futuro, hace 45.000 años[xl]), sino también el continente asiático, llegando al sur asiático desde el norte y encontrándose allí con los descendientes de la primera migración desde África, con quienes se mezclaron. Esta mezcla explica los rasgos craneales y genéticos “mixtos” de poblaciones en, entre otros lugares, el sur de la India y las Filipinas. De hecho, en ciertas islas del Océano Índico persisten los descendientes de la primera migración, pero en otras islas, y en el sur de la India, ocurrió mezcla entre las dos migraciones[xli].
¿Cómo migramos?
La escasez de hallazgos arqueológicos en Asia hace difícil determinar cuáles fueron las rutas que tomaron los humanos en sus migraciones. Lo que sí sabemos, es que en general evitaban adentrarse en las selvas tropicales, al parecer por no tener el conocimiento y/o la tecnología necesaria para sobrevivir en ese entorno tan distinto a los paisajes más abiertos donde se originó nuestra especie. Los migrantes probablemente se detuvieron al encontrarse con áreas cubiertas de selva tropical, y sólo continuaban su migración cuando, cientos o miles de años más tarde, cambiara el clima y se volviera menos densa la vegetación[xlii]. También es posible que, al encontrarse con selvas, los humanos se desviaran y continuaran sus migraciones pasando por regiones de más fácil acceso, tal como sucedió en África[xliii]. Fue sólo más tarde que nuestra especie empezara a vivir en las selvas tropicales; la primera evidencia que tenemos de eso data de hace 20.000 años, en Sri Lanka[xliv].
¿Cómo imaginarnos las migraciones humanas? Ciertamente no se trató de una marcha continua, día tras día, hacia alguna tierra prometida. Más bien fue un proceso de difusión, lento pero continuo, o en pulsaciones. Tal vez los hijos de los migrantes optaban por establecerse en zonas más allá de las donde estaban cazando sus padres. O tal vez los grupos de humanos se quedaban en un mismo lugar por varias generaciones, hasta que empezaran a escasear los alimentos, por ejemplo debido a un aumento poblacional, momento en el cual la población (o parte de la misma) decidiera mudarse a algún lugar aun sin colonizar. Pero todas estas son conjeturas, que por los momentos no podemos corroborar ni refutar.
Los que se quedaron
No toda la población humana salió de África – lejos de eso. Salieron miles de personas[xlv], ciertamente no cientos de miles. Durante mucho tiempo, los Khoisan (San) del centro-sur de África formaron la población humana más grande del planeta, que además se mantuvo aislada genéticamente de otros grupos aunque dentro de los Khoisan hubo bastante diversificación y mezcla[xlvi]. Otros grupos humanos sí migraron a través de África, en busca de mejores lugares donde vivir, y ocurrió cierta mezcla entre grupos distintos[xlvii]. Inclusive hubo un flujo migratorio opuesto al éxodo desde África, de personas que volvieron al continente desde Eurasia, contribuyendo así con sus genes eurasiáticos al material genético de ciertas poblaciones africanas[xlviii]. Sin embargo, este retorno puede haber sido reciente, habiendo ocurrido hace sólo varios miles de años[xlix].
Culturalmente, África siguió estando en la vanguardia del desarrollo humano, juzgando de los objetos artísticos y de adorno que se encontraron en, especialmente, el sur de África (ver mi post del 13 junio 2015). El hecho que también en África creciera la población de manera significativa después del éxodo[l], indica que las condiciones de vida se mantuvieron buenas.
Conclusión
La última palabra acerca de cuándo y cómo ocurrió la salida de Homo sapiens desde África no ha sido hablada todavía, pero parece estar claro que hubo múltiples episodios de salida, empezando hace unos 130.000 años con una salida hacia el Medio Oriente, llegando tal vez hasta Asia oriental y Australia, y culminando hace unos 50.000 años con una ola migratoria que llevó a los humanos hasta Eurasia. En su camino, los humanos se encontraron con especies arcaicas de nuestro mismo género, tales como Homo erectus en Asia y los neandertales en el Medio Oriente y Europa, a los que reemplazaron, pero no sin que se diera previamente algún intercambio genético.
Para dilucidar la historia de las migraciones humanas se requiere una integración de los datos arqueológicos, paleoantropológicos, genéticos y hasta lingüísticos. Tal integración proporciona un entendimiento que cada disciplina por si sola no logra alcanzar. Esta “nueva síntesis” ha sido bautizada con el nombre de arqueogenética[li]. Esta disciplina ha aclarado, por ejemplo, la mezcla poblacional en la India a la que se hizo referencia arriba: las castas sociales altas tienden a tener un origen norteño, mientras los habitantes del sur de la India tienen un origen más bien sureño[lii]. En general, la integración de datos de múltiples disciplinas nos permite profundizar considerablemente nuestro conocimiento.
Continuamente se están presentando hallazgos arqueológicos y genéticos nuevos, de manera que nuestra comprensión de la salida de Homo sapiens desde África y la colonización de los continentes sin duda mejorará. La última palabra nunca se hablará, pero al aclarar cómo logramos colonizar la tierra entera entenderemos un poco mejor qué es lo que nos convirtió en la especie exitosa que somos hoy día.
Nota: la foto en el encabezado del post muestra arte rupestre australiano (gruta de Nawarla Gabarnmang) de hace 35.000 años, más vieja que muchas de las famosas pinturas rupestres europeas. Da testimonio de la llegada de Homo sapiens a ese continente. Fuente: https://neilcommonplacebook.wordpress.com/category/television/page/23/.
[i] Appenzeller, T., 2012. Eastern Odissey. Nature, 485, 24-26. www.nature.com/polopoly_fs/1.10560!/menu/main/topColumns/topLeftColumn/pdf/485024a.pdf.
[ii] Boivin, N., Fuller, D.Q., Dennell, R., Allaby, R. y Petraglia, M., 2013. Human dispersal across diverse environments of Asia during the Upper Pleistocene. Quaternary International, 300, 32-47. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618213000244#.
[iii] Oppenheimer, S., 2012. A single southern exit of modern humans from Africa: before or after Toba? Quaternary International, 258, 88-99. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211004605. Mellars, P., Gori, K.C., Carr, M., Soares, P.A. y Richards, M.B., 2013. Genetic and archaeological perspectives on the initial modern human colonization of southern Asia. Proceedings National Academy of Sciences, 110 (26), 10699-10704. www.pnas.org.
[iv] Keates, S.G., Kuzmin, Y. y Burr, G.S., 2012. Chronology of Late Pleistocene humans in Eurasia: results and perspectives. Radiocarbon, 54 (3-4), 339-350. https://journals.uair.arizona.edu/index.php/radiocarbon/article/view/16167.
[v] Shang, H., Tong, H., Zhang, S., Chen, F. y Trinkaus, E., 2007. An early modern human from Tianyuan Cave, Zhoukoudian, China. Proceedings National Academy of Sciences, 104 (16), 6573-6578. http://intl.pnas.org/content/104/16/6573.full.pdf.
[vi] Shen, G., Wang, W., Wang, Q., Zhao, J., Collerson, K., Zhou, C. y Tobias, P., 2002. U-series dating of Liujiang hominid site in Guangxi, southern China. Journal of Human Evolution, 43 (6), 817-829. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248402906019. Jin, C.Z. y otros, 2009. The Homo sapiens Cave hominin site of Mulan Mountain, Jiangzhou District, Chongzhuo, Guangxi with emphasis on its age. Chinese Science Bulletin, 54, 3848-3856. http://link.springer.com/article/10.1007/s11434-009-0641-1. Liu y otros, 2010. Ver nota 9.
[vii] Liu, W. y otros, 2010. Human remains from Zhirendong, South China, and modern human emergence in East Asia. Proceedings National Academy of Sciences, 107 (45), 19201-16206. www.pnas.org.
[viii] Shen, G., Wu, X., Wang, Q., Tu, H., Feng, Y. y Zhao, J., 2013. Mass spectrometric U-series dating of Huanglong Cave in Hubei Province, central China: Evidence for early presence of modern humans in esatern Asia. Journal of Human Evolution, 65, 162-167. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004724841300119X.
[ix] Bae, C.J., Wang, W., Zhao, J., Huang, S., Tian, F. y Shen, G., 2014. Modern human teeth from Late Pleistocene Luna Cave (Guangxi, China). Quaternary International, 354, 169-183. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S104061821400425X.
[x] Xing, S., Martinón-Torres, M., Bermúdez de Castro, J.M., Wu, X. y Liu, W., 2015. Hominin teeth from the early Late Pleistocene site of Xujiyao, northern China. American Journal of Physical Anthropology, 156 (2), 224-240. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajpa.22641/abstract.
[xi] Liu, W. et al., 2010. Human remains from Zhirendong, South China, and modern human emergence in East Asia. Proceedings of the National Academy of Sciences, 107 (45), 19201-19206. www.pnas.org/content/107/45/19201.full.pdf+html. Thorne, A.G. y Wolpoff, M.H., 1992. The multiregional evolution of humans. Scientific American, 266, 76-83. Thorne, A.G. y Wolpoff, M.H., 2003. The multiregional evolution of humans. Scientific American, special edition, 13 (2), 46-53. www.scientificamerican.com.
[xii] Prüfer, K. et al, 2014. The complete genome sequence of a Neanderthal from the Altai Mountains. Nature, 505, 43-49. www.nature.com/nature/journal/v505/n7481/full/nature12886.html.
[xiii] Gabunia, L. y otros, 2000. Earliest Pleistocene hominid cranial remains from Dmanisi, Republic of Georgia: Taxonomy, geological setting, and age. Science, 288 (5468), 1019-1025. www.sciencemag.org/content/288/5468/1019.short.
[xiv] Shen, G., Gao, X., Gao, B. y Granger, D.E., 2009. Age of Zhoukoudian Homo erectus determined with 26Al/10Be burial dating. Nature, 458, 198-200. www.nature.com. Xing, S., Zhang, Y. y Liu, W., 2012. Morphological comparison of the ZKD 3 and 5 skulls and the probable population isolation as reflected by evolutionary rates. Acta Anthropologica Sinica, 2012 (3). www.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename=RLXB201203004&DBName=cjfdtotal&dbcode=cjfd Rosenberg, K.R., Zuné, L. y Ruff, C.B., 2006. Body size, body proportions, and encephalization in a Middle Pleistocene archaic human from northern China. Proceedings National Academy of Sciences, 103 (10), 3552-3556. www.pnas.org.
[xv] Xing, S., Martinón-Torres, M., Bermúdez de Castro, J.M., Zhang, Y., Fan, X., Zheng, L., Huang, W. y Liu, W., 2014. Middle Pleistocene hominin teeth from Longtan Cave, Hexian, China. PLoS ONE, 9 (12), e114265. www.plosone.org.
[xvi] Indriati, E. y otros, 2011. The age of the 20 Meter Solo River Terrace, Java, Indonesia and the survival of Homo erectus in Asia. PLoS ONE, 6 (6), e21562. www.plosone.org.
[xvii] Dennell, R., 2010. Early Homo sapiens in China. Nature, 468, 512. www.nature.com/nature/journal/v468/n7323/full/468512a.html.
[xviii] Demeter, F. y otros, 2015. Early modern humans and morphological variation in southeast Asia: fossil evidence from Tam Pa Ling, Laos. PLoS ONE, 10 (4), e121193. www.plosone.org. Demeter, F. y otros, 2012. Anatomically modern human in Southeast Asia (Laos) by 46 ka. Proceedings National Academy of Sciences, 109 (36), 14375-14380. www.pnas.org. Pero ver también: Pierret, A., Zeitoun, V. y Forestier, H., 2012. Irreconcilable differences between stratigraphy and direct dating cast doubts upon the status of Tam Pa Ling fossil. Proceedings National Academy of Sciences, 109 (51), E3523. Demeter, F. y otros, 2012. Reply to Pierret et al.: Stratigraphic and dating consistency reinforces the status of Tam Pa Ling fossil. Proceedings National Academy of Sciences, 109 (51), E3524-E3525. www.pnas.org.
[xix] Mijares, A.S. y otros, 2010. New evidence for a 67,000-year-old human presence at Callao Cave, Luzon, Philippines. Journal of Human Evolution, 59, 123-132. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248410000850.
[xx] Clarkson, C. y otros, 2015. The archaeology, chronology and stratigraphy of Madjedbebe (Malakunanja II): A site in northern Australia with early occupation. Journal of Human Evolution, 83, 46-64. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248415000846.
[xxi] Hudjashov, G. y otros, 2007. Revealing the prehistoric settlement of Australia by Y chromosome and mtDNA analysis. Proceedings National Academy of Sciences, 104 (21), 8726-8730. www.pnas.org. Kumar, S., Ravuri, R.R., Koneru, P., Urade, B.P., Sarkar, B.N., Chandrasekar, A. y Rao, V.R., 2009. Reconstructing Indian-Australian phylogenetic link. BMC Evolutionary Biology, 9, 173. www.biomedcentral.com/1471-2148/9/173. Rasmussen, M. y otros, 2011. An aboriginal Australian genome reveals separate human dispersals into Asia. Science, 334 (6052), 94-98. www.sciencemag.org/content/334/6052/94.full.pdf. Williams, A.N., 2013. A new population curve for prehistoric Australia. Proceedings of the Royal Society B, 280 (1761), 20130486. http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/280/1761/20130486.
[xxii] Curnoe, D. y otros, 2012. Human remains from the Pleistocene-Holocene transition of Southwest China suggest a complex evolutionary history for East Asians. PLoS ONE, 7 (3), e31918. www.plosone.org.
[xxiii] Brown, P., Sutikna, T., Morwood, M.J., Soejono, R.P., Jatmiko, Wayhu Saptomo, E. y Awe Due, R., 2004. A new small-bodied hominin from the Late Pleistocene of Flores, Indonesia. Nature, 431, 1055-1061. http://www.nature.com/nature/journal/v431/n7012/full/nature02999.html.
[xxiv] Endicott, Ph., Ho, S.Y.W., Metspalu, M. y Stringer, C., 2009. Evaluating the mitochondrial timescale of human evolution. Trends in Ecology & Evolution, 24 (9), 515-521. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169534709001852. Soares, P. y otros, 2009. Correcting for purifying selection: an improved human mitochondrial molecular clock. American Journal of Human Genetics, 84 (6), 740-759. www.cell.com/ajhg/abstract/S0002-9297(09)00163-3. Gronau, I., Hubisz, M.J., Gulko, B., Danko, C.G. y Siepel, A., 2011. Bayesian inference of ancient human demography from individual genome sequences. Nature Genetics, 43, 1031-1034. www.nature.com/ng/journal/v43/n10/full/ng.937.html.
[xxv] Mellars, P., 2006. Going east: new genetic and archaeological perspectives on the modern human colonization of Eurasia. Science, 313 (5788), 796-800. www.sciencemag.org/content/313/5788/796.abstract. Underhill, P.A., Passarino, G., Lin, A.A., Shen, P., Mirazón Lahr, M., Foley, R.A., Oefner, P.J. y Cavalli-Sforza, L.L., 2001. The phylogeography of Y chromosome binary haplotypes and the origin of modern human populations. Annals of Human Genetics, 65, 43-62. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1469-1809.2001.6510043.x/epdf. Wells, S., 2007. Deep ancestry: inside the Genographic Project. National Geographic Books. Stix, G., 2008. Traces of a distant past. Scientific American, julio 2008, 38-45. www.sciam.com.
[xxvi] Soares, P. y otros, 2012. The expansion of mtDNA Haplogroup L3 within and out of Africa. Molecular Biology & Evolution, 29 (3), 915-927. http://mbe.oxfordjournals.org/content/29/3/915.full.pdf+html.
[xxvii] Stringer, C., 2000. Coasting out of Africa. Nature, 405, 24-27. www.nature.com/nature/journal/v405/n6782/full/405024a0.html. Macaulay, V. y otros, 2005. Single, rapid coastal settlement of Asia revealed by analysis of complete mitochondrial genomes. Science, 308 (5724), 1034-1036. www.sciencemag.org/content/308/5724/1034. Bulbeck, D., 2007. Where river meets sea. Current Anthropology, 48 (2), 315-321. www.jstor.org/stable/10.1086/512988.
[xxviii] Appenzeller, 2012. Ver nota 1.
[xxix] Runnels, C., DiGregorio, C., Wegmann, K.W., Gallen, S.F., Strasser, T.F. y Panagopoulou, E., 2015. Lower Palaeolithic artifacts from Plakias, Crete: implications for hominin dispersals. Eurasian Prehistory, 11 (1-2), 129-152. www.researchgate.net/profile/Karl_Wegmann2/publication/273121271_Lower_Palaeolithic_artifacts_from_Plakias_Crete_Implications_for_Hominin_Dispersals/links/54f7408c0cf2ccffe9daf926.pdf.
[xxx] Scally, A. y Durbin, R., 2012. Revising the human mutation rate: implications for understanding human evolution. Nature Reviews Genetics, 13, 745-753. www.nature.com/nrg/journal/v13/n10/full/nrg3295.html.
[xxxi] Scally y Durbin, 2012. Ver nota 30.
[xxxii] Rieux, A. y otros, 2014. Improved calibration of the human mitochondrial clock using ancient genomes. Molecular Biology & Evolution, 31 (10), 2780-2792. http://mbe.oxfordjournals.org/content/31/10/2780.full.pdf+html. Fu, Q. y otros, 2013. A revised timescale for human evolution based on ancient mitochondrial genomes. Current Biology, 23, 553-559. www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(13)00215-7.
[xxxiii] Scally y Durbin, 2012. Ver nota 30.
[xxxiv] Eswaran, V., 2002. A diffusion wave out of Africa. Current Anthropology, 43 (5), 749-774. www.jstor.org/stable/pdf/10.1086/342639.pdf.
[xxxv] Gunz, Ph., Bookstein, F.L., Mitteroecker, Ph., Stadlmayr, A., Seidler, H. y Weber, G.W., 2009. Early modern human diversity suggests subdivided population structure and a complex out-of-Africa scenario. Proceedings National Academy of Sciences, 106 (15), 6094-6098. www.pnas.org.
[xxxvi] Reyes-Centeno, H., Ghirotto, S., Détroit, F., Grimaud-Hervé, D., Barbujani, G. y Harvati, K., 2014. Genomic and cranial phenotype data support multiple modern human dispersals from Africa and a southern route into Asia. Proceedings National Academy of Sciences, 111 (20), 7248-7253. http://intl.pnas.org/content/111/20/7248.full.pdf.
[xxxvii] Reyes-Centeno, H., Hubbe, M., Hanihara, T., Stringer, C. y Harvati, K., 2015. Testing modern out-of-Africa dispersal models and implications for modern human origins. Journal of Human Evolution, en imprenta. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248415001608.
[xxxviii] Beyin, A., 2011. Upper Pleistocene human dispersals out of Africa: a review of the current state of the debate. International Journal of Evolutionary Biology, 2011, 615094. www.hindawi.com/journals/ijeb/2011/615094.
[xxxix] Hudjashov y otros, 2007. Kumar y otros, 2009. Rasmussen y otros, 2011. Ver nota 21.
[xl] Benazzi, S. y otros, 2011. Early dispersal of modern humans in Europe and implications for Neanderthal behaviour. Nature, 479 (7374), 525-528. www.nature.com/nature/journal/v479/n7374/pdf/nature10617.pdf.
[xli] Kivisild, T. y otros, 2003. The genetic heritage of the earliest settlers persists both in Indian tribal and caste populations. American Journal of Human Genetics, 72 (2), 313-332. www.cell.com/ajhg/abstract/S0002-9297(07)60541-2. Thangaraj, K. y otros, 2003. Genetic affinities of the Andaman islanders, a vanishing human population. Current Biology, 13 (2), 86-93. www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(02)01336-2. Reich, D., Thangaraj, K., Patterson, N., Price, A.L. y Singh, L., 2009. Reconstructing Indian population history. Nature, 461, 489-494. www.nature.com/nature/journal/v461/n7263/full/nature08365.html.
[xlii] Boivin y otros, 2013. Ver nota 2.
[xliii] Grollemund, R., Branford, S., Bostoen, K., Meade, A., Venditti, C. y Pagel, M., 2015. Bantu expansion shows that habitat alters the route and place of human dispersals. Proceedings National Academy of Sciences, early edition. www.pnas.org/content/early/2015/09/09/1503793112.
[xliv] Roberts, P., Perera, N., Wedage, O., Deraniyagala, S., Perera, J., Eregama, S., Gledhill, A., Petraglia, M.D. y Lee-Thorp, J.A., 2015. Direct evidence for human reliance on rainforest resources in late Pleistocene Sri Lanka. Science, 347 (6227), 1246-1249. www.sciencemag.org/content/347/6227/1246.abstract.
[xlv] Ambrose, S.H., 1998. Late Pleistocene human population bottlenecks, volcanic winter, and differentiation of modern humans. Journal of Human Evolution, 34 (6), 623-651. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248498902196.
[xlvi] Kim, H.L., Ratan, A., Perry, G.H., Montenegro, A., Miller, W. y Schuster, S.C., 2014. Khoisan hunter-gatherers have been the largest population throughout most of modern-human demographic history. Nature Communications. www.nature.com/ncomms/2014/141204/ncomms6692/pdf/ncomms6692.pdf. Schlebusch, C.M. y otros, 2012. Genomic variation in seven Khoe-San groups reveals adaptation and complex African history. Science, 338 (6105), 374-379. www.sciencemag.org/content/338/6105/374.abstract. Behar, D.M. y otros, 2008. The dawn of human matrilineal diversity. American Journal of Human Genetics, 82, 1130-1140. http://www.cell.com/ajhg/pdf/S0002-9297(08)00255-3.pdf.
[xlvii] Tishkoff, S.A. y otros, 2009. The genetic structure and history of Africans and African Americans. Science, 324 (5930), 1035-1044. www.sciencemag.org/content/324/5930/1035.abstract. Scheinfeldt, L.B., Soi, S. y Tishkoff, S.A., 2010. Working toward a synthesis of archaeological, linguistic, and genetic data for inferring African population history. Proceedings National Academy of Sciences, 107 (suppl. 2), 8931-8938. www.pnas.org. Campbell, M.C. y Tishkoff, S.A., 2010. The evolution of human genetic and phenotypic variation in Africa. Current Biology, 20, R166-R173. www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(09)02065-X. Mathias, R.A. y otros, 2012. Adaptive evolution of the FADS gene cluster within Africa. PLoS ONE, 7 (9), e44926. www.plosone.org. Lachance, J. y otros, 2012. Evolutionary history and adaptation from high-coverage whole-genome sequences of diverse African hunter-gatherers. Cell, 150 (3), 457-469. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867412008318. Morris, A.G., Heinze, A., Chan, E.K.F., Smith, A.B. y Hayes, V.M., 2014. First ancient mitochondrial human genome from a pre-pastoralist southern African. Genome Biology and Evolution, 6 (10), 2647-2653. http://gbe.oxfordjournals.org/content/6/10/2647.full.pdf+html.
[xlviii] Grine, F.E., Bailey, R.M., Harvati, K., Nathan, R.P., Morris, A.G., Henderson, G.M., Ribot, I. y Pike, A.W.G., 2007. Late Pleistocene human skull from Hofmeyr, South Africa, and modern human origins. Science, 315 (5809), 226-229. www.sciencemag.org/content/315/5809/226.abstract. Li, H. y Durbin, R., 2011. Inference of human population history from individual whole-genome sequences. Nature, 475, 493-496. www.nature.com/nature/journal/v475/n7357/full/nature10231.html. Klyosov, A.A. y Rozhanskii, I.L., 2012. Re-examining the “out of Africa” theory and the origin of Europeoids (Caucasoids) in light of DNA genealogy. Advances in Anthropology, 2012 (2), 80-86. http://dx.doi.org/10.4236/aa.2014.41004.
[xlix] Gurdasani, D. y otros, 2014. The African Genome Variation Project shapes medical genetics in Africa. Nature, 517, 327-332. www.nature.com/nature/journal/v517/n7534/full/nature13997.html. Pickrell, J.K., Patterson, N., Loh, P.-R., Lipson, M., Berger, B., Stoneking, M., Pakendorf, B. y Reich, D., 2014. Ancient west Eurasian ancestry in southern and eastern Africa. Proceedings National Academy of Sciences, 111 (7), 2632-2637. http://intl.pnas.org/content/111/7/2632.full.pdf.
[l] Cox, M.P., Morales, D.A., Woerner, A.E., Sozanski, J., Wall, J.D. y Hammer, M.F., 2009. Autosomal resequence data reveal Late Stone Age signals of population expansion in Sub-Saharan African foraging and farming populations. PLoS ONE, 4 (7), e6366. www.plosone.org.
[li] Renfrew, C., 2010. Archaeogenetics – towards a ‘new synthesis’? Current Biology, 20, R162-R165. www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(09)02071-5.
[lii] Majumder, P.P., 2010. The human genetic history of South Asia. Current Biology, 20, R184-R187. www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(09)02068-5.