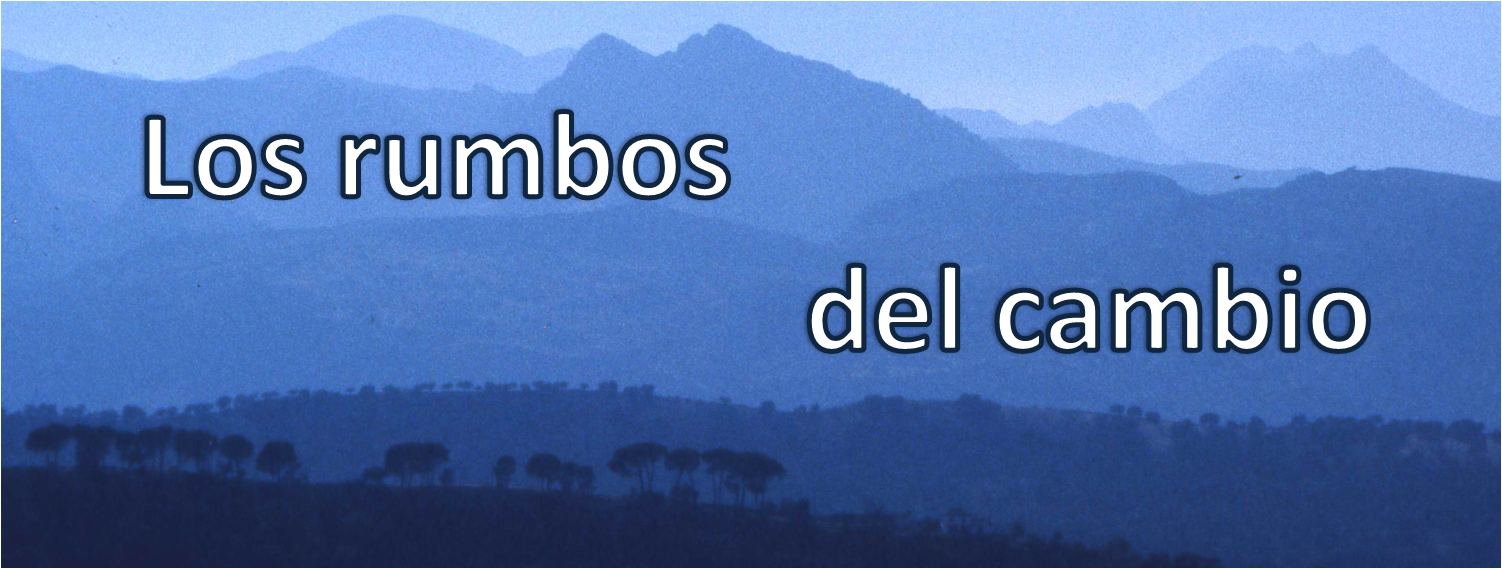¿Qué es lo que mejor caracteriza a nosotros, los humanos? Nuestra capacidad de comunicación es, sin lugar a dudas, una de nuestras capacidades más llamativas. Hemos estado comunicando desde cuando apareció nuestra especie, principalmente mediante el lenguaje. Veamos, pues, cómo se desarrolló el lenguaje humano.
Tal como comentamos en el post anterior, la raza humana es una de las especies animales más exitosas que habitan la tierra. Pero lo hemos logrado después de nacer en humilde cuna. Esta serie de posts está dedicada a esta transformación. Una de las herramientas que nos han permitido alcanzar el éxito, es el lenguaje – tal vez la herramienta más poderosa que tenemos.
El lenguaje es “una característica común al hombre y a los animales para expresar sus experiencias y comunicarlas a otros mediante el uso de símbolos, señales y sonidos registrados por los órganos de los sentidos. El ser humano emplea un lenguaje complejo que expresa con secuencias sonoras y signos gráficos. Los animales, por su parte, se comunican a través de signos sonoros y corporales y que en muchos casos distan de ser sencillos” [1]. Una forma especial del lenguaje, típica de la especie humana, es el habla: lenguaje producido por el tracto vocal. El presente post, aunque esté haciendo referencia al lenguaje en general, está enfocado más hacia el habla que a otras formas de lenguaje.
Hagamos, pues, un paseo por el mundo del lenguaje, intentando aclarar su origen. El paseo será necesariamente breve, pero intentaremos cubrir los aspectos principales del desarrollo del lenguaje. Para mayores detalles, os remito a las referencias bibliográficas.
El lenguaje, ¿para qué?
El lenguaje nos permite comunicarnos con otras personas (y además mejora nuestra capacidad cognitiva). La comunicación permite cooperación, y se supone que es justamente por esto que nació el lenguaje. Para obtener carne (la principal fuente de proteínas), nuestros lejanos antepasados se dedicaron a la búsqueda de cadáveres de animales, o tal vez ya a la caza. Tenían que cooperar para primero obtener su presa, y después evitar que otros depredadores, más fuertes o rápidos que ellos, se hicieran con ella. Para facilitar esta cooperación, piensan varios investigadores, se desarrolló el lenguaje[2].
Otra explicación para el desarrollo del lenguaje tiene que ver con la socialidad. Los humanos vivimos en grupos, y en grupos es necesarios mantener buenas relaciones con los compañeros de grupo: con los familiares, amigos, individuos importantes, etc. Para esto, los simios y monos cuentan con el acicalamiento: la acción de limpiarle y desparasitarle el pelo a otro miembro del grupo. Esto ayuda a mantener y estrechar los lazos entre dos individuos. El acicalamiento tiene valor, porque aparte de la utilidad obvia de tener el pelo limpio, es una actividad que implica inversión de tiempo y dedicación. En grupos grandes el acicalamiento se vuelve impráctico por requerir demasiado tiempo, y nuestros antepasados humanos vivían en grupos más grandes que los chimpancé (aparte de no tener mucho pelo que se puede limpiar). Por lo tanto, plantearon los antropólogos Leslie Aiello y Robin Dunbar, se desarrolló el lenguaje como un método alternativo para mantener los vínculos entre individuos[3]. Observaciones hechas en simios y monos indican, de hecho, una relación entre el tamaño del grupo, el tiempo dedicado al acicalamiento y el repertorio de vocalizaciones utilizadas para hacer llamadas[4].
Los lazos sociales, que al parecer son tan importantes para nosotros humanos, también se estrechan mediante otras actividades que implican el lenguaje. La transmisión de experiencias, cuentos, y mitos religiosos se hacía obviamente en primer lugar de forma oral. El canto también es una actividad social, cultural y religiosa importante[5]. En espacios cerrados, tales como grutas, los fenómenos acústicos tales como el canto pueden haber causado fuertes emociones en las personas allí presentes. Esto no quiere decir que el lenguaje se haya desarrollado para estos fines, pero es probable que su relevancia estriba en parte en la importancia del lenguaje en actividades sociales y culturales.
Una tercera hipótesis plantea que el lenguaje surgió con la capacidad de nuestros antepasados, los primeros Homo de hace unos dos millones de años, de elaborar herramientas, por ejemplo las de piedra. La idea es que la elaboración de tales herramientas, especialmente las más refinadas, no es fácil y que por lo tanto requiere de aprendizaje. Sin lenguaje, el proceso de aprendizaje es complicado. En un experimento en el cual personas tenían que aprender a elaborar sencillas herramientas de piedra, se observó que las personas que podían interactuar con su instructor mediante gesticulaciones o lenguaje, fueron más exitosos que aquellas personas sin posibilidad de interactuar de esa manera con su instructor, o que no tenían instructor. Este resultado sugiere que la evolución del lenguaje puede haber ido de la mano con la aparición de herramientas de piedra. Esta hipótesis implica un desarrollo temprano de algún tipo de (proto-)lenguaje, ya que las primeras herramientas de piedra aparecieron hace alrededor de dos millones de años[6].
En otro estudio se midió el flujo de sangre en el cerebro durante la elaboración de herramientas de piedra por gente experta. Se determinó que durante este proceso se activaron las mismas áreas cerebrales que las que se activan durante el proceso de hablar. Por lo tanto, se considera que los dos procesos pueden haber evolucionado de la mano – lo que implica que el idioma pudiera ser bastante más viejo de lo que la mayoría de los estudiosos piensa[7].
Obviamente, estas tres hipótesis (y cualquier otra explicación para el desarrollo del lenguaje) no son mutuamente exclusivas. Es muy probable que el lenguaje apareció por los múltiples beneficios que acarrea. En términos generales, se puede aseverar que el lenguaje se desarrolló, conjuntamente con otras características humanas tales como el manejo de herramientas complejas, la amplia variedad de entornos naturales en los que nos movemos y de alimentos que ingerimos, nuestra socialidad y cultura, nuestras vidas largas y juventud extendida, etcétera, para superar las defensas de los animales y las plantas en nuestro entorno[8].
¿Cómo nació el lenguaje?
El lenguaje humano tiene sus orígenes en distintos sistemas de comunicación que se desarrollaron en el mundo animal. Las aves, por ejemplo, tienen un sistema de llamadas vocales que aprenden de jóvenes para pedir comida, delimitar territorio, buscar pareja etc., que tiene sus paralelos en el lenguaje humano[9]; tiene un estructura gramatical, como nuestro lenguaje, pero obviamente mucho más simple[10].
Los simios y monos, nuestros “primos” en términos de la evolución (forman parte de los primates, así como nosotros, los humanos), han desarrollado un sistema de comunicación basado en gestos[11] y una variedad de vocalizaciones para informar a sus compañeros de la cercanía de depredadores, la presencia de alimentos, su estado de ánimo, etcétera. Algunos investigadores consideran que el sistema de gestos utilizado por chimpancés, gorilas y otros primates constituye la base del lenguaje humano[12]. El hecho de que para estos gestos se utiliza principalmente el brazo derecho, implica el uso del hemisferio izquierdo del cerebro para los gestos comunicativos. Esto sugiere una relación entre los gestos, el hemisferio izquierdo y el lenguaje, ya que en los humanos las funciones relacionadas al lenguaje están ubicadas en el hemisferio izquierdo del cerebro[13]. Además, recordémonos que en algunos países, por ejemplo Italia, la gente cuando habla generalmente acompaña sus palabras con gestos.
Sin embargo, está más aceptada la idea de que nuestro lenguaje proviene de las vocalizaciones de los primates, las cuales ciertamente son más limitadas que las humanas puesto que los primates no tienen la misma capacidad de articular sonidos que nosotros, pero que confieren significados y tienen cierto orden sintáctico[14]. Especialmente en el caso del mono de Campbell se observó que, combinando varias vocalizaciones en “frases”, este mono logra comunicar a sus compañeros información acerca de hechos relevantes, tales como movimientos del grupo o la presencia, y la naturaleza, de peligros[15].
Los primates son capaces de emitir otros sonidos también. Muy interesante es el chasqueo de los labios que se observó en varias especies de monos, entre otros los macacos y geladas[16]. Especialmente las geladas utilizan el chasqueo para sus comunicaciones. El chasqueo implica movimientos de no sólo los labios, sino también la lengua, las mandíbulas y el hueso hioides (que sostiene la laringe y la lengua). Es decir, se usan las mismas partes del tracto vocal que se utilizan para el lenguaje humano. Además, la rapidez (frecuencia) de los movimientos del chasqueo es muy parecida a la del habla humana: 5 Hz (herz), o sea, 5 movimientos por segundo. También se ha reportado el caso de un orangután, un simio más cercano a nosotros en términos evolutivos, que produce vocalizaciones utilizando los labios y la lengua, con un ritmo rápido, también parecido al del habla humana[17].
Por lo tanto, no parece descabellado pensar que el chasqueo de los primates puede ser un precursor de nuestro lenguaje. De hecho, se ha propuesto que el lenguaje nació como concatenaciones de silabas, que a su vez se originaron a partir de movimientos mandibulares tales como los que se dan en el caso del chasqueo[18].
Aunque los primates (sin contar a los humanos) no sean capaces de formular palabras, sí son capaces de aprender sonidos nuevos, distintos a sus vocalizaciones normales. Un ejemplo es el de un orangután que, de manera espontánea, empezó a silbar, copiándose probablemente de sus cuidadores humanos[19].
Las adaptaciones del cuerpo para el lenguaje: cerebro, tracto vocal, oído, genes
Para que un animal pueda hablar, es indispensable que cuente con unas preadaptaciones fisiológicas y mentales. Entre las fisiológicas, se encuentran un tracto vocal adecuado, y un cerebro que tenga la capacidad de controlar la actividad del mismo. Todo esto está, obviamente, fundamentado en una serie de genes apropiados.
El cerebro
El cerebro humano tiene varias áreas que son importantes para el lenguaje. Veamos algunas de las principales, y comparémoslas con los cerebros de los demás primates (o sea, los monos y simios), para entender mejor por qué nosotros tenemos un lenguaje, y ellos no.
Ciertas estructuras cerebrales las tenemos en común con otros animales que producen vocalizaciones, tales como las aves: por ejemplo el cuerpo estriato y el telencéfalo, áreas que tanto en el caso de las aves como en el nuestro están involucradas en la producción de vocalizaciones. Esto indica que, para que un animal pueda emitir vocalizaciones, hay pocas maneras diferentes de organizar el cerebro[20].
Otras estructuras cerebrales relacionadas al habla, sin embargo, sólo se han identificado en los humanos. El área de Broca, por ejemplo, es un área ubicada en la parte frontal del cerebro humano, generalmente en el hemisferio izquierdo (ver figura), cuyo buen funcionamiento es esencial para que el individuo pueda hablar o escribir. En los demás primates no se ha encontrado esta área de Broca, sólo un área homóloga (o sea parecida, o precursora), que en el caso de los macacos está relacionada con la musculatura de la boca y cara[21] pero que se activa cuando el individuo está escuchando vocalizaciones emitidas por otros macacos[22], y en el de los chimpancés se activa cuando el chimpancé se está comunicando con otros[23].
Otro ejemplo es el del fascículo arqueado, una ruta neuronal que conecta varios centros relacionados al habla, tales como el área de Wernicke (ver figura)[24]. Daños en esta ruta pueden causar afasia (incapacidad de hablar). Los simios y monos la tienen también, pero solamente en nuestra especie está integrada a las áreas relacionadas al habla[25].
Los primates (monos y simios) tienen estructuras cerebrales preparadas para el habla. El planum temporal y planum parietal, por ejemplo, son dos áreas del cerebro que, en los humanos, son relacionados íntimamente al lenguaje: un mal funcionamiento puede resultar, entre otros, en dislexia. En casi todos los mamíferos estas áreas son simétricas, con la notable excepción de (1) los humanos (quienes las tenemos claramente asimétricas, lo que indica que la asimetría está relacionada con el lenguaje) y (2) ciertos simios, tales como los chimpancés y orangután, en los que las dos áreas tienen una asimetría parecida a la de los humanos. Esto sugiere que el cerebro de los simios antiguos, o mejor dicho, del ancestro común entre los simios y los humanos, ya contaba con cierta asimetría en estas estructuras, y por lo tanto con estas preadaptaciones para el lenguaje[26]. En los chimpancés se ha observado además una asimetría de las áreas de Broca y de Wernicke, lo que también apunta a preadaptaciones para el lenguaje[27].
Algunas de las funciones del planum temporal y el planum parietal en los primates parecen estar relacionadas a la comunicación. En los macacos, por ejemplo, se encontró un área en el planum temporal que tiene como función determinar si una señal vocal captada proviene de un ejemplar de la misma especie y, en caso positivo, de cuál individuo. En el cerebro humano esta área existe también, con la misma función, lo que – de nuevo – muestra cómo el ancestro común entre nosotros y los demás primates ya tenía el cerebro (pre-)adaptado para la comunicación vocal[28].
El hecho que los simios no saben hablar, no implica que no sean capaces de comunicarse utilizando algún tipo de idioma distinto al vocal. Por ejemplo, se volvió famoso el bonobo Kanzi, que en los años ’80 aprendió a utilizar una pantalla con símbolos especiales para expresarse mediante “frases” formadas por concatenaciones de símbolos, tipo “Kanzi persigue persona” cuando Kanzi quería jugar al pilla-pilla[29].
Al parecer, las estructuras cerebrales que tenemos los humanos para hablar ya existieron anteriormente, con funciones distintas pero relacionadas al control del tracto vocal o a la comunicación.
Una diferencia importante entre el cerebro humano y el de los simios es de índole de desarrollo. Al nacer los simios tienen el cerebro mucho más desarrollado que los bebés humanos. Esto pudiera parecer una ventaja, mas no lo es: el cerebro humano forma conexiones neuronales a la medida que el bebé está aprendiendo, y uno de los principales aprendizajes es justamente el idioma. Se considera que sólo la plasticidad del cerebro poco desarrollado de los bebés humanos permite aprender el lenguaje[30].
El tracto vocal
Lo que impide a los primates hablar como los humanos, es la forma del tracto vocal. El tracto vocal comprende todas aquellas partes del cuerpo que contribuyen a la emisión de sonidos: desde los pulmones hasta la cavidad bucal y la nasal, pasando, entre otros, por la tráquea (el “tubo” que conduce hacia los pulmones) y la laringe. Los humanos contamos con varias adaptaciones del tracto vocal que nos permiten hablar. Destacamos las siguientes:
- La laringe. La laringe, ubicada en la parte superior de la tráquea, contiene las cuerdas vocales. En los mamíferos, con una excepción, la laringe ocupa una posición elevada, comunicándose casi directamente con la nariz. Esto permite a los mamíferos beber líquidos mientras se respira, de forma simultánea. Le excepción somos nosotros, Homo sapiens: nuestra laringe ocupa una posición más baja, lo que nos permite generar sonidos de diversas variedades, cosa que otros mamíferos no pueden hacer. El precio que tenemos que pagar por esto, es que a veces nos atragantamos cuando algún alimento se nos va por la tráquea en lugar de camino al estómago. Pero incluso en el Homo sapiens, desde el nacimiento hasta los dos años la laringe ocupa una posición elevada (los bebés pueden lactar y respirar al mismo tiempo), posicionándose definitivamente en forma más baja a los dos años[31]. En el caso de los chimpancés la laringe baja también, pero no de la misma manera, de modo que estos primates, así como los demás mamíferos, no son capaces de articular muchos sonidos[32].
- Tracto supravocal. El tracto supravocal se encuentra por encima de la laringe; su parte más importante es la boca. La boca de los demás mamíferos tiene como función principal desmenuzar y masticar los alimentos, y transportarlos hacia el esófago (el “tubo” que conduce hacia el estómago). Para cumplir esta función a cabalidad, la boca suele tener una forma alargada, con espacio suficiente para los dientes, y la lengua suele ser fina y larga. Sin embargo, no así en el caso de los humanos. Nuestra mandíbula y el paladar son más cortos que en los otros primates (y, en general, los mamíferos). Como consecuencia, nuestros dientes tienen menos espacio y a menudo salen mal orientados (lo que suele ocurrir especialmente con las muelas del juicio, algo que en el pasado podía causar infecciones, a veces fatales). Asimismo, la lengua humana es más grande y gruesa que la de los demás mamíferos. Ocupa buena parte de la cavidad oral. Todo esto hace que la boca humana no está bien adaptada para la función de procesar alimentos. Pero lo que sí hace muy bien, es producir los sonidos propios del lenguaje. Obviamente, las ventajas que nos proporciona saber hablar, más que compensa las desventajas de tener un tracto vocal poco adecuado para la alimentación[33].
- Control de la respiración. Los humanos somos capaces de controlar, gracias a un sistema de nervios y músculos en la cavidad torácica, el flujo de aire por el tracto vocal, lo que nos permite emitir sonidos rápida y claramente. Los primates no son capaces de esto, y los primeros Homo tampoco; pero nuestros “primos”, los neandertales, probablemente sí, ya que cuentan con un canal vertebral más ancho, lo que permite el paso de los nervios adicionales hacia el tórax[34].
En pocas palabras: el tracto vocal humano ha sido modificado de manera importante, así que ya no sirve únicamente para la alimentación y la respiración, sino también para el habla. Inclusive, varias de las modificaciones implican un aumento de los riesgos para nuestra salud: podemos atragantarnos o tener problemas con los dientes, potencialmente con un desenlace fatal. Tan importante fue obviamente el habla para nosotros, que valió la pena correr este tipo de riesgos[35].
El oído
Aparte de poder hablar, también tenemos que poder oír para que haya comunicación verbal. Los sonidos que componen el lenguaje humano tienen distintas frecuencias, pero por lo general su frecuencia cae en un rango de entre 2000 y 4000 Hz. El oído humano está optimizado para captar sonidos de este rango de frecuencias. Los chimpancé, por otra parte, tienen su mayor sensibilidad alrededor de 1000 Hz y 8000 Hz[36].
Los genes
Hasta la fecha se han encontrado varios genes en el ADN humano que está claramente relacionados con el habla. El más famoso de estos es probablemente FOXP2, del cual hablaremos más abajo, que regula una gran cantidad de genes relacionados al lenguaje. Uno de esos genes es SRPX2, que en humanos está asociado con el lenguaje (y también con epilepsia) regulando las conexiones entre las neuronas en áreas del cerebro relacionados al habla[37].
¿Cuándo empezamos a hablar?
No se sabe cuándo apareció el lenguaje, ya que este obviamente no deja rastro en los registros arqueológicos. Es probable que nuestros antecesores, tales como los neandertales, ya tenían alguna forma rudimentaria de comunicarse. Pero parece que una capacidad del habla parecida a la nuestra actual, fue adquirida por nuestra especie al inicio de su existencia. Esto se sabe porque se halló un gen, FOXP2, que genera una proteína que regula una gran cantidad de genes relacionados con el lenguaje[38] y se estima que puede datar de hasta hace 120.000 años[39]. Personas con una deficiencia del gen FOXP2 tienen serios problemas a la hora de mover la lengua y los labios con suficiente precisión para articular palabras, y en la lectoescritura[40]. Aparte de Homo sapiens, sólo tuvieron el gen FOX2P humano nuestros “primos”, los neandertales y el hombre de Denisova[41] (ver mis posts anteriores para más información acerca de estos familiares).
Esto implica que por lo menos algunas de las especies que vivieron antes de nosotros, los Homo sapiens, hayan tenido la capacidad de hablar. Veamos cuáles indicios tenemos de ello.
En primer lugar, tenemos a los moldes endocraniales. Este término se refiere a la forma de la parte interna de los cráneos fósiles hallados. La forma interna permite deducir la forma del cerebro y, por ende, decir algo acerca de cómo estaba organizado. En el caso del lenguaje, son dos las áreas principales de interés: la de Broca y la de Wernicke. La presencia del área de Wernicke no se puede detectar en los cráneos fósiles, pero el área de Broca deja cierta impronta en el cráneo. La evidencia no es completamente conclusiva, pero es posible reconocer en los cráneos de Homo heidelbergensis y de los neandertales las improntas de lo que parece ser el área de Broca[42]. Inclusive hay indicios para tales improntas en los primeros Homo, de hace dos millones de años[43].
Arriba ya se hizo referencia al control de la respiración, algo crítico para poder formar palabras. Los neandertales probablemente lograron este control, los Homo erectus (uno de los primeros Homo) no. El hueso hioides, que sostiene la lengua y da apoyo a la laringe, de los Homo heidelbergensis (el probable ancestro común de Homo sapiens y los neandertales) de Atapuerca en España tiene la misma forma que el de los humanos actuales. Por otro lado, es claramente distinto al de los chimpancé, de los Australopithecus (los ancestros de nuestro género, Homo), y de Homo erectus. Esto sugiere que, aunque el resto del tracto vocal de Homo heidelbergensis tuviera dimensiones distintas al nuestro, éste fue capaz de – por lo menos – pronunciar las vocales[44].
También existe el asunto de la lateralidad derecha. La mayoría de los humanos son diestros, lo que corresponde con una dominancia del hemisferio cerebral izquierdo, donde residen muchas de las funciones relacionadas al habla. Se considera que fue cuando empezó a desarrollarse el habla en nuestros antepasados, que comenzó a haber una lateralidad, siendo más numerosos los diestros que los zurdos. Aunque se ha observado cierta lateralidad en los gorilas[45], son los fósiles de los neandertales los que dan las primeras señas de una clara lateralidad, predominando los diestros[46].
Ya vimos que el oído humano está optimizado para oír los sonidos hablados, a diferencia de los chimpancé. Estudios de restos fósiles de Atapuerca en España sugieren que el Homo antecessor (o Homo heidelbergensis), que vivía hace unos 800.000 años, ya tenía una sensibilidad para las frecuencias de los sonidos hablados parecida a la de los humanos actuales[47].
Algo que, a diferencia de los demás primates y de los australopítecos, los Homo no tenemos, es un saco de aire al lado del área de la laringe. Los primates lo utilizan para sus vocalizaciones, pero en la realidad no permite articular bien los sonidos. Los Homo perdimos este saco de aire y somos capaces de controlar mucho mejor los sonidos que emitimos. Los australopítecos, por otro lado, todavía lo tenían y probablemente eran capaces de pronunciar sólo algunas vocales y consonantes, tales como el sonido que en inglés se escribe “duh” [48].
Para terminar, hoy día se sabe que los neandertales no fueron los brutos que antes se creía que eran. Más bien, tuvieron una cultura de un nivel parecido a la humana de aquellos tiempos (en un futuro post veremos esto). Una cultura desarrollada requiere de algún tipo de lenguaje, así que es probable que los neandertales sabían hablar[49].
Todo esto implica que el lenguaje es probablemente más antiguo de lo que mucha gente piensa. No fuimos nosotros, Homo sapiens, los primeros en tener un lenguaje, sino – si tanto nosotros como los neandertales teníamos lenguaje – el ancestro común de los dos, o sea Homo heidelbergensis, quien vivía alrededor de hace unos 500.000 años[50]. Esto concordaría con la hipótesis mencionada arriba, que el lenguaje apareció con las primeras herramientas de cierta sofisticación.
¿Dónde nació el lenguaje?
Ya que el lenguaje no deja rastros en los registros arqueológicos, tampoco se puede decir con seguridad dónde se originó. Sin embargo, mediante la comparación de idiomas actuales es posible decir algo acerca de los idiomas ancestrales. La palabra “hermano”, por ejemplo, se dice “frère” en francés, “frater” en latín, “brother” en inglés y “bhrathr” en sanskrit (un idioma antiguo de la India). Esta y muchas otras semejanzas entre palabras de distintos idiomas indican que, hace varios miles de años, existió un idioma ancestral común, denominado el proto-indoeuropeo, del cual se derivaron casi todos los idiomas hablados hoy día en Europa.
Sin embargo, los idiomas cambian bastante rápidamente, de manera que este método permite reconstruir los idiomas ancestrales sólo hasta unos 5000-9000 años antes del presente. Pero algunos investigadores, entre quienes se encuentra el antropólogo neozelandés Quentin Atkinson, consideran que, utilizando otros métodos, es posible aproximarse a un idioma mucho más antiguo – tal vez el idioma ancestral de todos los idiomas hablados hoy día en nuestro planeta. Considerando sólo ciertas palabras cortas, básicas (tales como “yo”, “no”, “uno” etc.), y suponiendo cierta velocidad con la que las palabras cambian en el tiempo, Atkinson y colegas piensan que se puede llegar a identificar un idioma ancestral de las principales familias lingüísticas, que puede haber existido hace unos 15.000 años[51] – aunque otros lingüistas no están de acuerdo con este análisis[52].
Inclusive, Atkinson piensa que es posible retroceder más en el tiempo, a un idioma ancestral de todos los demás idiomas, hablado – considera – en África. Se basa en el estudio de los fonemas de los idiomas, o sea de los sonidos (tales como consonantes, vocales y tonos) de los cuales se componen las palabras. Atkinson encontró los idiomas más ricos en fonemas, en África occidental, y los idiomas con menos fonemas los halló en Suramérica y Oceanía.
En el material genético humano se da una reducción parecida: desde una diversidad genética relativamente alta en África, hasta una diversidad baja en las Américas. Esto se considera como una prueba de que nuestros ancestros se originaron en África y desde allí migraron hacia los demás continentes, alcanzando por último a las Américas (en un próximo post de esta serie hablaré de esto con más detalle). Ahora bien: Atkinson plantea que la reducción en la riqueza de fonemas de los idiomas obedece a lo mismo: la salida de los humanos desde África[53].
El método propuesto por Atkinson no es perfecto: dependiendo de cómo se aplica y cuáles suposiciones se utilizan se puede llegar a conclusiones distintas (por ejemplo, un origen de todos los idiomas en África oriental, o inclusive en Papúa Nueva Guinea[54]), pero si Atkinson está en lo correcto, se puede afirmar que el lenguaje humano nació en África, y que nuestros ancestros al salir de este continente, hace tal vez unos 70.000 años, se lo llevaron consigo y causaron así la dispersión del lenguaje, en distintas variantes, por todo el mundo.
El primer lenguaje
Hasta ahora hemos estado hablando de las preadaptaciones biológicas necesarias para que pudiera desarrollarse la capacidad del lenguaje en los humanos. Hemos considerado especialmente el tracto vocal y las adaptaciones que se dieron en el cerebro. Pero también se ha identificado un conjunto de preadaptaciones mentales, tales como la capacidad de formarse conceptos mentales, de relacionar tales conceptos con ciertos gestos o vocalizaciones, y de concatenar estos gestos o vocalizaciones para expresar conceptos más complejos[55]. De tales preadaptaciones prelinguísticas se desarrolló nuestra capacidad del lenguaje, probablemente mediante un mecanismo evolutivo en el cual la capacidad del lenguaje nació a partir de mecanismos pre-existentes. Por ejemplo, es posible que la capacidad que tienen muchos animales de crear mapas mentales para la navegación hacia lugares de interés haya servido como base para el desarrollo de la capacidad de formarse mapas mentales de los elementos del lenguaje[56].
Veamos ahora cómo se ha podido ir desarrollando el lenguaje, utilizando estas preadaptaciones mentales. Entraremos un poco en el terreno de la lingüística, o sea, del estudio del lenguaje.
Entre los lingüistas ha habido, y todavía hay, discusiones acerca de cómo evolucionó el idioma desde unos orígenes presumiblemente sencillos hasta lo complejo que son los idiomas de la antigüedad y los actuales. Este asunto excede el ámbito del presente post, pero algunas observaciones parecen ser útiles para nuestros fines, o sea para entender cómo nació el lenguaje.
El tema del origen de los idiomas ha sido controvertido, hasta tal punto que, en 1866, la recién fundada Sociedad de Lingüística de París incluyera en sus estatutos una frase que prohibía explícitamente la presentación de trabajos acerca del origen del idioma[57]. Duró un siglo para que se empezara a estudiar en serio el origen este tema, y que fuera posible describir el lenguaje como algo que ha evolucionado siguiendo las reglas de la evolución[58].
Una de las principales discusiones entre los lingüistas fue acerca del primer lenguaje: ¿fue un proto-lenguaje, consistiendo de concatenaciones de vocalizaciones o gruñidos sin estructura, que después adquirió estructura y el uso de símbolos[59]? ¿O apareció ya con cierta estructura (sintaxis)? Arriba vimos ya como algunos primates emiten vocalizaciones estructuradas. Chomsky, de quien hablaremos a continuación, considera que los humanos tenemos una capacidad predeterminada de estructurar nuestras palabras. Recientemente, el lingüista japonés Shigeru Miyagawa propuso que la aparición del lenguaje, en lugar de haber sido un proceso gradual, pasando por una larga fase de proto-lenguajes, fue un proceso rápido, marcado por la aparición temprana de estructuración. Postuló que el lenguaje humano apareció como la integración de dos tipos de sistemas de comunicación anteriores: el sistema expresivo (típico de, por ejemplo, el canto de las aves) y el sistema lexical (el cual se caracteriza las vocalizaciones de ciertos primates, tal como ya comentamos), y que por lo tanto prácticamente nació con cierta estructuración[60].
Chomsky y la facultad del lenguaje
Otra de las principales discusiones entre los lingüistas fue (y sigue siendo) acerca de qué parte de la facultad, o sea capacidad, humana para el lenguaje la tenemos predeterminada (en lugar de tener que aprenderla después de nacidos), y qué parte de esta facultad predeterminada es exclusiva de nuestra especie. En el ámbito de este post cabe considerar esta última discusión, a la luz de la evolución humana.
El gran lingüista estadounidense Noam Chomsky (nac. 1928) postuló la existencia, únicamente en el caso de los humanos, de un dispositivo cerebral innato (el “órgano del lenguaje”), que permite aprender y utilizar el lenguaje de forma casi instintiva. Comprobó además que los principios generales abstractos de la gramática son universales en la especie humana y postuló la existencia de una “Gramática Universal”. (Hasta entonces, se creía que la adquisición del lenguaje, como cualquier otra destreza humana, se producía por medio del aprendizaje y de la asociación.) Esta teoría no afirma que todas las lenguas naturales tengan la misma gramática, o que todos los humanos estén “programados” con una estructura común para todas las expresiones de las lenguas humanas, sino que hay una serie de reglas que ayudan a los niños a aprender su lengua materna. Chomsky denominó “gramática generativa” al conjunto de reglas innatas que permite construir infinitas frases a partir de un número finito de elementos siguiendo ciertas reglas[61]. Estos principios han sido aceptados por la mayor parte de los lingüistas.
Sin embargo, las ideas de Chomsky acerca del origen de la facultad del lenguaje han resultado ser más controvertidas. Arriba vimos como las áreas cerebrales involucradas en el lenguaje humano se originaron en los primates, como estructuras generalmente relacionadas a algún tipo de comunicación. Chomsky, sin embargo, considera que pre-adaptaciones para el lenguaje son exclusivas de los humanos y que por lo tanto no son derivadas, por procesos evolutivos, de capacidades comunicativas de los otros primates, sino que tienen su origen en alguna otra capacidad, no necesariamente relacionada a la comunicación.
En 2002, Chomsky y colegas presentaron una hipótesis acerca del origen del lenguaje[62]. Hicieron una distinción entre la facultad del lenguaje en el sentido amplio y la en el sentido estricto.
La facultad del lenguaje en el sentido amplio incluye por un lado el sistema semántico, que permite representar ideas mediante signos – palabras o símbolos – con significados específicos; y por otro lado, el sistema sensorial-motor, que incluye, entre otros, el sistema fonológico: la voz (el uso del tracto vocal para emitir palabras y frases) y el oído.
La facultad del lenguaje en el sentido estricto se limita – según Chomsky y colegas – a la recurrencia (a veces llamado “recursividad” o “recursión”), o sea la capacidad de colocar frases dentro de frases. Un ejemplo de recurrencia lo encontramos en la siguiente frase, que vimos arriba: “Chomsky denominó ‘gramática generativa’ al conjunto de reglas innatas que permite construir infinitas frases”. La capacidad de aplicar recurrencia en el lenguaje requiere de un nivel de abstracción que, según Chomsky y colegas, sólo tienen los humanos; e, inversamente, de los distintos mecanismos del lenguaje es sólo la recurrencia la que ocurre únicamente en los humanos.
La facultad del idioma en el sentido amplio tiene el mismo origen que la comunicación que se encuentra en el resto del mundo animal, o sea, es homóloga a la comunicación animal. Pero, mientras que los mecanismos de la facultad del idioma en el sentido amplio están presentes en los seres humanos y los animales no humanos, la facultad del lenguaje en sentido estricto se desarrolló, según Chomsky y sus colegas, recientemente, exclusivamente en los seres humanos. Afirman que por lo menos ciertos mecanismos del lenguaje se desarrollaron para fines no relacionados al idioma, sino a otras habilidades cognitivas (por ejemplo la orientación, como vimos arriba), y que sólo en nuestra especie empezaron a ser utilizados para la comunicación.
Estos últimos planteamientos han dado origen a mucho debate: varios lingüistas no comparten el planteamiento de Chomsky que la facultad del lenguaje en el sentido estricto sea limitada a los humanos, y que esta se desarrollara originalmente para fines no relacionados al lenguaje. Estos lingüistas consideran que la facultad para el lenguaje se deja explicar perfectamente como el fruto de un proceso evolutivo de adaptación, para hacer posible la comunicación de conceptos complejos[63]. Nada aparece de la nada, consideran, y aunque alguna facultad hoy día parezca estar presente únicamente en la especie humana, algún antecesor de esta facultad debe haber existido antes, en un ancestro nuestro, no humano. Esto es análogo a lo que vimos arriba, en el caso de las áreas en el cerebro humano que ahora están especializadas en el lenguaje: tales áreas existen también en los simios, pero menos desarrolladas[64]. Además, con sus estructuras intrincadas, el lenguaje muestra signos de un diseño complejo para una función específica – la comunicación –, y en la biología el único mecanismo que puede explicar el origen de los órganos con diseño complejo, adaptados a su función específica, es la selección natural, o sea, la evolución[65].
Otro planteamiento controvertido es que ciertos mecanismos de la facultad del lenguaje hayan surgido primero para otros fines, antes de convertirse, únicamente en el caso de los humanos y relativamente reciente, en la facultad especializada para el idioma. Este planteamiento parece un poco extraño dada la importancia que tiene el lenguaje en la vida humana social y cooperativa. Sin una buena comunicación se habrían dificultado considerablemente a nuestros lejanos antepasados la caza en grupo y, en general, la convivencia. Esto implica que debe haber habido una presión para que el lenguaje evolucionara, adaptándose para que pudiera transmitir expresiones de una manera más exacta posible. La comunicación en general, y el lenguaje en particular, son tan importantes que lo más probable es que la facultad del lenguaje haya surgido directamente para permitir una buena comunicación, no para algún otro fin (tal como la orientación)[66]. De hecho, modelos matemáticos sugieren que la gramática universal, y el lenguaje en general, pueden haber surgido mediante procesos evolutivos, en lugar de haber aparecido repentinamente tal como sugieren Miyagawa (ver arriba) y otros investigadores influidos por las ideas de Chomsky[67].
Obviamente la última palabra acerca del origen de la facultad humana del lenguaje no ha sido hablada. Pero parece que no se puede estudiar esta facultad por separado de los sistemas de comunicación existentes entre nuestros “primos” en términos evolutivos: los simios y monos.
También es obvio que la lingüística puede ayudar a aclarar cómo se desarrolló el lenguaje humano. Para entender cómo se desarrolló nuestro lenguaje, no van a ser suficientes el estudio de los distintos órganos que tenemos para producir y captar lenguaje, el análisis de las áreas cerebrales con las cuales contamos para formular y descifrar expresiones habladas o escritas, o las investigaciones que se pueden hacer de hallazgos arqueológicos a fin de entender la cultura de nuestros antepasados remotos. El estudio de las estructuras profundas del lenguaje, incluyendo la Gramática Universal de Chomsky, pudiera complementar de manera significativa los otros enfoques, ayudando a entender cómo apareció el idioma.
Conclusión
Tal cómo ya escribió el gran genetista ucraniano, Theodosius Dobzhansky (1900-1975): nada en la biología tiene sentido, excepto a la luz de la evolución[68]. Esta aseveración es aplicable también al lenguaje. Aunque hoy día seamos nosotros, los humanos, indiscutiblemente la especie que más se comunica mediante el lenguaje, no podemos decir que no hay ninguna otra especie que tenga algún tipo de lenguaje para su comunicación. El lenguaje tiene raíces antiguas, anteriores a la aparición de nuestra especie, y lo mismo aplica obviamente a los distintos órganos implicados en la producción y el entendimiento del lenguaje. Mucho queda por elucidarse acerca de cómo exactamente se formó el lenguaje, y por qué, pero el esfuerzo conjunto de fisiólogos, neurólogos, genetistas, biólogos, lingüistas, sociólogos, arqueólogos y otros servirá para aclarar lo que hasta ahora son conjeturas e interrogantes.
Una última pregunta, lógica, sería: ¿por qué no se ha extendido el uso del lenguaje por el resto del mundo animal, si es tan beneficioso? Una posible respuesta es que, para que se pueda desarrollar el lenguaje en una especie, esta requiere de una suficiente base psicológica, social y cognitiva. Tal base, probablemente sólo la tenemos nosotros, los humanos[69]. Otra respuesta es que lo que fue beneficioso para nosotros, no lo es necesariamente para otros animales. El cerebro humano es un órgano costoso en términos de energía: aunque representa tan solo el 2% del peso corporal, recibe el 15% de la sangre bombeada por el corazón, y consume el 20% del oxígeno y 25% de la glucosa utilizados por el cuerpo[70]. Una inversión tan grande en el cerebro no tiene mucho sentido, ni es factible, para la gran mayoría de animales.
Sea como sea, nuestros ancestros hicieron buen uso de su capacidad del lenguaje, que les ayudó a empezar su conquista del mundo. Armados con su lenguaje y una cultura en pleno desarrollo salieron de África y colonizaron todos los continentes del planeta. De esto empezaremos a hablar en el próximo post.
Nota: la foto en el encabezado hace referencia al uso del lenguaje para la transmisión cultural de una generación a otra. Fuente: https://fantasycollective.wordpress.com/2013/07/02/the-not-so-secret-formula-for-a-great-story.
[1] Ver: http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje.
[2] Bickerton, D. y Szathmáry, E., 2011. Confrontational scavenging as a possible source for language and cooperation. BMC Evolutionary Biology, 11, 261. www.biomedcentral.com/1471-2148/11/261.
[3] Aiello, L.C. y Dunbar, R.I.M., 1993. Neocortex size, group size, and the evolution of language. Current Anthropology, 34 (2), 184-193. http://www.jstor.org/stable/2743982.
[4] McComb, K. y Semple, S., 2005. Coevolution of vocal communication and sociality in primates. Biology Letters, 1 (4), 381-385. http://rsbl.royalsocietypublishing.org/content/1/4/381.full.pdf+html.
[5] Blake, E.C. y Cross, I., 2015. The acoustic and auditory contexts of human behavior. Current Anthropology, 56 (1), 81-103. http://www.jstor.org/discover/10.1086/679445. Cross, I., 2008. Musicality and the human capacity for culture. Musicae Scientiae, 12 (1 suppl.), 147-167. http://msx.sagepub.com/content/12/1_suppl/147.short.
[6] Morgan, T.J.H. y otros, 2015. Experimental evidence for the co-evolution of hominin tool-making technique and language. Nature Communications, 6, 6029. http://www.nature.com/ncomms/2015/150113/ncomms7029/full/ncomms7029.html.
[7] Uomini, N.T. y Meyer, G.F., 2013. Shared brain lateralization patterns in language and Acheulean stone tool production: a functional transcranial doppler ultrasound study. PloS ONE, 8 (8), e72693. www.plosone.org.
[8] Tooby, J, y DeVore, I., 1987. The reconstruction of hominid behavioral evolution through strategic modeling. En: W.G. Kinzey (editor), The evolution of human behavior: primate models; 183-237. http://www.cep.ucsb.edu/papers/Reconst.pdf.
[9] Miyagawa, S., Berwick, R.C. y Okanoya, K., 2013. The emergence of hierarchical structure in human language. Frontiers in Psychology, 4, 71. www.frontiersin.org. Liu, W., Wada, K. y Nottebohm, F., 2009. Variable food begging calls are harbingers of vocal learning. PloS ONE, 4 (6), e5929. www.plosone.org.
[10] Kershenbaum, A., Bowles, A.E., Freeberg, T.M., Jin, D.Z., Lameira, A.R. y Bohn, K., 2014. Animal vocal sequences: not the Markov chains we thought they were. Proceedings of the Royal Society B, 281 (1792), 20141370. http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/281/1792/20141370.
[11] Pika, S. & Mitani, J., 2006. Referential gestural communication in wild chimpanzees (Pan troglodytes). Current Biology, 16 (6), R191-R192. www.cell.com/current-biology/pdf/S0960-9822(06)01187-0.pdf. Pollick, A. y de Waal, F.B.M., 2007. Ape gestures and language evolution. Proceedings National Academy of Science, 104 (19), 8184-89. www.pnas.org. Genty, E., Breuer, T., Hobaiter, C. y Byrne, R., 2009. Gestural communication of the gorilla (Gorilla gorilla): repertoire, intentionality and possible origins. Animal Cognition, 12 (3), 527-546. http://link.springer.com/article/10.1007/s10071-009-0213-4. Roberts, A.I., Vick, S.-J., Roberts, S.G.B., Buchanan-Smith, H. y Zuberbühler, K., 2012. A structure-based repertoire of manual gestures in wild chimpanzees: statistical analysis of a graded communication system. Evolution & Human Behavior, 33 (5), 578-589. www.ehbonline.org/article/S1090-5138(12)00056-6/abstract.
[12] Corballis, M., 1999. The gestural origins of language. American Scientist, 87 (2), 138. http://www.americanscientist.org/issues/feature/1999/2/the-gestural-origins-of-language. Arbib, M.A., Liebal, K. y Pika, S., 2008. Primate vocalization, gesture, and the evolution of human language. Current Anthropology, 49 (6), 1053-1076. www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=curranth.
[13] Hopkins, W.D., Wesley, M. J., Izard, M.K., Hook, M. y Schapiro, S.J., 2004. Chimpanzees (Pan troglodytes) are predominantly right-handed: replication in three populations of apes. Behavioral Neuroscience, 118 (3), 659-663. http://psycnet.apa.org/journals/bne/118/3/659/. Meguerditchian, A., Vauclair, J. y Hopkins, W.D., 2010. Captive chimpanzees use their right hand to communicate with each other: Implications for the origin of the cerebral substrate for language. Cortex, 46, 40-48. www.elsevier.com/locate/cortex.
[14] Slocombe, K. y Zuberbühler, K., 2005. Functionally referential communication in a chimpanzee. Current Biology, 15, 1779-1784. www.cell.com/current-biology/pdf/S0960-9822(05)01040-7.pdf. Arnold, K. y Zuberbühler, K., 2006. Language evolution: semantic combinations in primate calls. Nature, 441, 303. www.nature.com/nature/journal/v441/n7091/full/441303a.html. Arnold, K. y Zuberbühler, K., 2008. Meaningful call combinations in non-human primates. Current Biology, 18 (5), R202-R203. www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(08)00087-0. Spillmann, B. y otros, 2010. Acoustic properties of long calls given by flanged male orang-utans (Pongo pygmaeus wurmbii) reflect both individual identity and context. Ethology, 116 (5), 385-395. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1439-0310.2010.01744.x/abstract.
[15] Arnold, K., Pohlner, Y. y Zuberbühler, K., 2008. A forest monkey’s alarm call series to predator models. Behavioral Ecology and Sociobiology, 62 (4), 549-559. http://link.springer.com/article/10.1007/s00265-007-0479-y. Ouattara, K., Lemasson, A. y Zuberbühler, K., 2009a. Campbell’s monkeys concatenate vocalizations into context-specific call sequences. Proceedings National Academy of Sciences, 106 (51), 22026-22031. www.pnas.org. Ouattara, K., Lemasson, A. y Zuberbühler, K., 2009b. Campbell’s monkeys use affixation to alter call meaning. PLoS ONE, 4 (11), e7808. www.plosone.org. Schlenker, Ph. y otros, 2014. Monkey semantics: two ‘dialects’ of Campbell’s monkey alarm calls. Linguistics and Philosophy, 37 (6), 439-501. http://link.springer.com/article/10.1007/s10988-014-9155-7.
[16] Morrill, R.J., Paukner, A., Ferrari, P.F. y Ghazanfar, A.A., 2012. Monkey lip-smacking develops like the human speech rhythm. Developmental Science, 15 (4), 557-568. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3383808/pdf/nihms355980.pdf. Ghazanfar, A.A., Takahashi, D.Y., Mathur, N. y Fitch, W.T., 2012. Cineradiography of monkey lip-smacking reveals putative precursors of speech dynamics. Current Biology, 22 (13), 1176-1182. Bergman, T.J., 2013. Speech-like vocalized lip-smacking in geladas. Current Biology, 23 (7), R268-R269. http://www.cell.com/current-biology/home.
[17] Lameira, A.R., Hardu, M.E., Bartlett, A.M., Shumaker, R.W., Wich, S.A. y Menken, S.B.J., 2014. Speech-like rhythm in a voiced and voiceless orangutan call. PLoS ONE, 10 (1), e116136. www.plosone.org.
[18] MacNeilage, P.F., 1998. The frame/content theory of evolution of speech production. Behavioral and Brain Sciences, 21 (4), 499-546. http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=29997&fulltextType=RA&fileId=S0140525X98001265.
[19] Wich, S.A., Swartz, K.B., Hardus, M.E., Lameira, A.R., Stromberg, E. y Shumaker, R.W., 2009. A case of spontaneous acquisition of a human sound by an orangutan. Primates, 50, 56-64. http://link.springer.com/article/10.1007/s10329-008-0117-y.
[20] Pfenning et al., 2014. Convergent transcriptional specializations in the brains of humans and song-learning birds. Science, 346, 1333. www.sciencemag.org.
[21] Petrides, M., Cadoret, G. y Mackey, S., 2005. Orofacial somatomotor responses in the macaque monkey homologue of Broca’s area. Nature, 435, 1235-1238. http://www.nature.com/nature/journal/v435/n7046/full/nature03628.html.
[22] Gil-da-Costa, G., Martin, A., Lopes, M.A., Muñoz, M., Fritz, J.B. y Braun, A.R., 2006. Species-specific calls activate homologs of Broca’s and Wernicke’s areas in the macaque. Nature Neuroscience, 9, 1064-1070. http://www.nature.com/neuro/journal/v9/n8/full/nn1741.html.
[23] Taglialatela, J.P., Russell, J.L., Schaeffer, J.A. y Hopkins, W.D., 2008. Communicative signaling activates ‘Broca’s’ homolog in chimpanzees. Current Biology, 18,343-348. http://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(08)00096-1.
[24] Ver: http://es.wikipedia.org/wiki/Fasc%C3%ADculo_arqueado.
[25] Rilling, J.K., Glasser, M.F., Preuss, T.M., Ma, X., Zhao, T., Hu, X. y Behrens, T.E.J., 2008. The evolution of the arcuate fasciculus revealed with comparative DTI. Nature Neuroscience, 11,426-428. http://www.nature.com/neuro/journal/v11/n4/full/nn2072.html.
[26] Gannon, P.J., Holloway, R.L., Broadfield, D.C. y Braun, A.R., 1998. Asymmetry of chimpanzee planum temporale: Humanlike pattern of Wernicke’s brain language area homolog. Science, 279, 220-222. http://www.sciencemag.org/content/279/5348/220.full.pdf. Hopkins, W.D., Marino, L., Rilling, J.K. y MacGregor, L.A., 1998. Planum temporale asymmetries in great apes as revealed by magnetic resonance imaging (MRI). NeuroReport, 9 (12), 2913–2918. http://journals.lww.com/neuroreport/Abstract/1998/08240/Planum_temporale_asymmetries_in_great_apes_as.43.aspx. Gannon, P.J., Kheck, N.M., Braun, A.R. y Holloway, R.L., 2005. Planum parietale of chimpanzees and orangutans: A comparative resonance of human-like planum parietale asymmetry. The Anatomical Record Part A, 287A (1), 1128-1141. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ar.a.20256/pdf.
[27] Spocter, M.A., Hopkins, W.D., Garrison, A.R., Bauernfeind, A.L., Stimpson, C.D., Hof, P.R. y Sherwood, C.C., 2010. Wernicke’s area homologue in chimpanzees (Pan troglodytes) and its relation to the appearance of modern human language. Proceedings Royal Society B, 277, 2165-2174. http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/277/1691/2165.full.pdf+html.
[28] Petkov, C.I., Kayser, C., Steudel, T., Whittingstall, K., Augath, M. y Logothetis, N.K., 2008. A voice region in the monkey brain. Nature Neuroscience, 11, 367-374. http://www.nature.com/neuro/journal/v11/n3/full/nn2043.html.
[29] Savage-Rumbaugh, S., McDonald, K., Sevcik, R.A. Hopkins, W.D. y Rubert, E., 1986. Spontaneous symbol acquisition and communicative use by pygmy chimpanzees (Pan paniscus). Journal of Experimental Psychology: General, 115 (3), 211-235. http://www-cogsci.ucsd.edu/~sereno/201/readings/09.05-ApeLanguage.pdf. Lyn, H. y Savage-Rumbaugh, E.S., 2000. Observational word learning in two bonobos (Pan paniscus): ostensive and non-ostensive contexts. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0271530999000269.
[30] Douglas, K., 2005. Language. En: R. Nowak (comp.), Top 10: Life’s greatest inventions. New Scientist, 9 abril 2005. http://www.newscientist.com/article/dn9951-top-10-lifes-greatest-inventions.html?full=true#.U_CtmpUcSCg.
[31] Ver: http://es.wikipedia.org/wiki/Laringe.
[32] Nishimura, T., Mikami, A., Suzuki, J. y Matsuzawa, T., 2003. Descent of the larynx in chimpanzee infants. Proceedings National Academy of Sciences, 100 (12), 6930-6933. www.pnas.org.
[33] Lieberman, Ph., 1992. On the evolution of human language. En: J.A. Hawkins y M. Gell-Mann (editores), The evolution of human languages; 21-47. Santa Fe Institute, Studies in the Science of Complexity, Proceedings Volume XI. Addison-Wesley Publishing Co.
[34] MacLarnon, A. y Hewitt, G., 1999. The evolution of human speech: The role of enhanced breathing control. American Journal of Physical Anthropology, 109 (3), 341-363. http://www.untiredwithloving.org/lingo_evol_breathing_control.pdf. MacLarnon, A. y Hewitt, G., 2004. Increased breathing control: Another factor in the evolution of human language. Evolutionary Anthropology, 13 (5), 181-197. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/evan.20032/abstract.
[35] Lieberman, 1992. Ver nota 27.
[36] Martínez, I., y otros, 2004. Auditory capacities in Middle Pleistocene humans from the Sierra de Atapuerca in Spain. Proceedings National Academy of Sciences, 101 (27), 9976-9981. www.pnas.org.
[37] Sia, G.M., Clem, R.L. y Huganir, R.L., 2013. The human language-associated gene SRPX2 regulates synapse formation and vocalization in mice. Science, 342 (6161), 987-991. http://www.sciencemag.org/content/342/6161/987.abstract.
[38] Vernes, S.C. y otros, 2011. Foxp2 regulates gene networks implicated in neurite overgrowth in the developing brain. PloS Genetics, 7 (7), e1002145. www.plosgenetics.org. Sia, G.M., Clem, R.L. y Huganir, R.L., 2013. The human language-associated gene SRPX2 regulates synapse formation and vocalization in mice. Science, 342 (6161), 987-991. www.sciencemag.org/content/342/6161/987.abstract.
[39] Enard, W., Przeworsky, M., Fisher, S.E., Lai, C.S.L., Wiebe, V., Kitano, T., Monaco, A.P. y Pääbo, S., 2002. Molecular evolution of FOXP2, a gene involved in speech and language. Nature, 418, 869-872. www.nature.com.
[40] Lai, C.S.L., Fisher, S.E., Hurst, J.A., Vargha-Khadem, F. y Monaco, A.P., 2001. A forkhead-domain gene is mutated in a severe speech and language disorder. Nature, 413, 519-523. www.nature.com.
[41] Krause, J. y otros, 2007. The derived FOXP2 variant of modern humans was shared with neandertals. Current Biology, 17 (21), 1908-1912. http://www.cell.com/current-biology/pdf/S0960-9822(07)02065-9.pdf.
[42] Martínez Mendizábal, I. y Arsuaga Ferreras, J.L., 2009. El origen del lenguaje: la evidencia paleontológica. Munibe Antropologia-Arkeologia, 60, 5-16. http://www.aranzadi-zientziak.org/fileadmin/docs/Munibe/2009005016AA.pdf.
[43] Tobias, P.V. y Campbell, B., 1981. The emergence of man in Africa and beyond (and discussion). Philosophical Transactions Royal Society B, 292 (1057), 43-56. http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/292/1057/43.short.
[44] Martínez, I., Arsuaga, J.L., Quam, R., Carretero, J.M., Gracia, A. y Rodríguez, L., 2008. Human hyoid bones from the middle Pleistocene site of the Sima de los Huesos (Sierra de Atapuerca, Spain). Journal of Human Evolution, 54 (1), 118-124. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004724840700139X. Capasso, L., Michetti, E. y D’Anastasio, R., 2008. A homo erectus hyoid bone: possible implications for the origin of the human capability for speech. Collegium Antropologicum, 32, 1007-1011. http://hrcak.srce.hr/file/54142.
[45] Forrester, G.S., 2008. A multidimensional approach to investigations of behaviour: revealing structure in animal communication signals. Animal Behaviour, 76, 1749-1760. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003347208002777.
[46] Volpato, V., Macchiarelli, R., Guatelli-Steinberg, D., Fiore, I. Bondioli, L. y Frayer, D.W., 2012. Hand to mouth in a Neandertal: right-handedness in Regourdou 1. PloS ONE, 7 (8), e43949. www.plosone.org.
[47] Martínez y otros, 2004. Ver nota XXX.
[48] New Scientist, 23 noviembre 2011. Our ancestors speak out after 3 million years. http://www.newscientist.com/article/mg21228404.400-our-ancestors-speak-out-after-3-million-years.html?full=true&print=true#.U-E5tpUcSCg.
[49] Dediu, D. y Levinson, S.C., 2013. On the antiquity of language: the reinterpretation of Neandertal linguistic capacities and its consequences. Frontiers in Psychology, 4, 397. http://journal.frontiersin.org/Journal/10.3389/fpsyg.2013.00397/full.
[50] Martínez M., I. y Arsuaga F., J.L., 2009. El origen del lenguaje: la evidencia paleontológica. Munibe Antropologia-Arkeologia, 60, 5-16. http://www.aranzadi-zientziak.org/fileadmin/docs/Munibe/2009005016AA.pdf. Ver también: Dediu y Levinson, 2013 (ver nota anterior).
[51] Pagel, M., Atkinson, Q.D., Calude, A.S. y Meade, A., 2013. Ultraconserved words point to deep language ancestry across Eurasia. Proceedings National Academy of Sciences, 110 (21), 8471-8476. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1218726110.
[52] Mahowald, K. y Gibson, E., 2013. Short, frequent words are more likely to appear genetically related by chance. Proceedings National Academy of Sciences, 110 (35), E3253. Heggarty, P., 2013. Ultraconserved words and Eurasiatic? The”faces in the fire” of language prehistory. Proceedings National Academy of Sciences, 110 (35), E3254. www.pnas.org.
[53] Atkinson, Q.D., 2011. Phonemic diversity supports a serial founder effect model of language expansion from Africa. Science, 332, 346-349. www.sciencemag.org.
[54] Cysouw, M., Dediu, D. y Moran, S., 2012. Comment on “Phonemic diversity supports a serial founder effect model of language expansion from Africa”. Science, 335, 657-b. Pero ver: Atkinson, Q.D., 2012. Response to comments on “Phonemic diversity supports a serial founder effect model of language expansion from Africa”. Science, 335, 657-e. www.sciencemag.org.
[55] Hurford, J., 2003. The language mosaic and its evolution. En: M.H. Christiansen y S. Kirby (editores), Language evolution; pág. 38-57. Oxford University Press.
[56] Marcus, G.F., 2004. Before the word. Nature, 431, 745. http://www.nature.com/nature/journal/v431/n7010/full/431745a.html.
[57] Artículo 2: “La Société n’admet aucune communication concernant, soit l’origine du langage soit la création d’une langue universelle”. http://www.slp-paris.com/spip.php?article5.
[58] Pinker, S. y Bloom, P, 1990. Natural language and natural selection. Behavioral and Brain Sciences, 13 (4), 707-784. http://ejournal.narotama.ac.id/files/NATURAL%20LANGUAGE%20AND%20NATURAL.pdf.
[59] Davidson, I., 2003. The archaeological evidence of language origins: state of art. En: M.H. Christiansen y S. Kirby (editores), Language evolution; pág. 38-57. Oxford University Press.
[60] Miyagawa, S., Ojima, S., Berwick, R.C. y Okanoya, K., 2014. The integration hypothesis of human language evolution and the nature of contemporary languages. Frontiers in Psychology, 5, 564. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4048833/pdf/fpsyg-05-00564.pdf. Nóbrega, V.A. y Miyagawa, S., 2015. The precedence of syntax in the rapid emergence of human language in evolution as defined by the integration hypothesis. Frontiers in Psychology, 6, 271. http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2015.00271/full.
[61] Ver: http://es.wikipedia.org/wiki/Noam_Chomsky; http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica_universal.
[62] Hauser, M.D., Chomsky, N. y Fitch, W.T., 2002. The faculty of language: what is it, who has it, and how did it evolve? Science, 298, 1569-1579. http://www.chomsky.info/articles/20021122.pdf. Ver también: http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_grammar. Fitch, W.T., Hauser, M.D. y Chomsky, N., 2005. The evolution of the language faculty: clarifications and implications. Cognition, 97, 179-210. http://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/3117935/Hauser_EvolutionLanguageFaculty.pdf?sequence=1.
[63] Pinker y Bloom, 1990. Ver nota 49. Pinker, S., 2003. Language as an adaptation to the cognitive niche. En: M.H. Christiansen y S. Kirby (editores), Language evolution; pág. 16-37. Oxford University Press. http://scholar.harvard.edu/files/pinker/files/language_evolution.pdf. Jackendoff, R. y Pinker, S., 2005. The nature of the language faculty and its implications for evolution of language (Reply to Fitch, Hauser, and Chomsky). Cognition, 97, 211-225. http://www.languagescience.umd.edu/~idsardi/728/Jackendoff-Pinker.pdf.
[64] Jackendoff y Pinker, 2005. Ver nota 52.
[65] Pinker y Bloom, 1990. Ver nota 49.
[66] Pinker y Bloom, 1990. Ver nota 49.
[67] Nowak, M.A., Komarova, N.L. y Niyogi, P., 2001. Evolution of universal grammar. Science, 291, 114-118. http://www.sciencemag.org/content/291/5501/114.full.pdf. Bergstrom, C.T., Antia, R., Számadó, S. y Lachmann, M., 2001. The peacock, the sparrow, and the evolution of human language. Santa Fe Institute, Working Paper 01-05-027. http://samoa.santafe.edu/media/workingpapers/01-05-027.pdf.
[68] Dobzhansky, T., 1973. Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution. The American Biology Teacher, 35 (3), 125-129. http://www.pbs.org/wgbh/evolution/library/10/2/l_102_01.html.
[69] Scott-Phillips, T.C. y Blythe, R.A., 2013. Why is combinatorial communication rare in the natural world, and why is language an exception to this trend? Journal of the Royal Society Interface, 10 (88), 20130520. http://rsif.royalsocietypublishing.org/content/10/88/20130520.